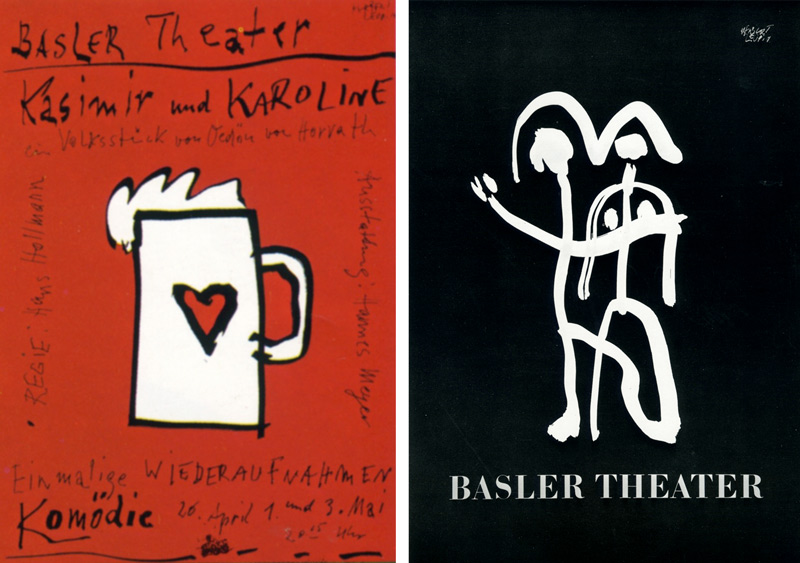POR EDUARDO HONEY
Luego de dos días sin responder cuando tocábamos la puerta, llamamos a la policía. Como administrador del edificio era mi responsabilidad atender cualquier asunto, incluyendo éste.
Así que de nuevo estuve frente a esa hermosa puerta. Tallada a la perfección, sobre ella estaban varios girasoles que nacían del suelo, se erguían los tallos por la parte inferior rodeados de pasto y demás vegetación para abrirse frente al rostro de quien fuera a tocar la puerta. Discretamente, entre un pétalo y otro, estaba la mirilla. El picaporte sobresalía del lado izquierdo, justo a la mitad de la altura y sobre el marco que debía rodear a los girasoles.
El ebanista, sin embargo, hizo que estos se dispusieran, rompieran los límites de marco, y unos se abrían hacia la izquierda, otros a la derecha y uno al cielo, como si lo retara. Una obra de arte, viva en la inmortalidad de la madera.
—Señor Salcedo, toque por favor —me dijo el policía que se presentó minutos atrás como el Capitán Horacio Hernández. Lo acompañaba un José Gregorio Hurtado en la patrulla. Cuando llegaron traté de explicarles sobre la señorita Margarita Sánchez, pero de inmediato me hicieron callar y que fuera al punto: que aparentemente una vecina, la del 502, había desaparecido. Así que, sin decir por favor, me pidió guiarle al lugar para resolver esto porque tenía otros asuntos pendientes.
—Claro, capitán —respondí y toqué el timbre. Por dentro sonaron la melodía y acordes iniciales de la primavera de Vivaldi. No hubo respuesta y miré al capitán con el gesto de ya-se-dio-cuenta.
—Insista por favor —indicó tajantemente.
Pulsé el timbre y dejé que sonara por largos minutos. El fragmento musical se repitió una y otra vez. Miré a los ojos del capitán rogando en silencio si podía detenerme.
Cuando Margarita conoció Rodrigo, recién se habían mudado ambos al edificio. Como administrador me tocaba dar el tour sobre los servicios, lugares y reglamentos del lugar. En cuanto llegué al 502, toqué el timbre y por dentro sonó el zumbido que era idéntico en cada apartamento. Ella salió con un vestido de una pieza, blanco y con un estampado de diminutas flores. Sus ojos color miel brillaban al igual que su sonrisa en la broncínea piel. El cabello naturalmente rizado, lo tenía sujeto detrás de la cabeza. Me quedé prendado de ella sin más.
«Es la hora de la visita, señorita Sánchez» alcancé a decir mientras controlaba unos nervios que no habían aparecido desde mi adolescencia. Ella, súbita, asintió y flotó por delante rumbo a la zona de lavaderos. Yo, con el peso de la edad, tuve que desarraigarme de donde me quedé congelado.
Alargando el tiempo antes de la despedida, expliqué el uso de los lavaderos, dónde colgar la ropa, el emplear candados para cerrar cada caja de tendido, bajar por las escaleras, mostrar dónde están los extinguidores, las luces de emergencia, qué hacer en caso de una alerta, los buzones, cada cuando llegaba la correspondencia y los lugares de aparcamiento.
Ella preguntaba con esa voz sutil, suave que, sin verla, se volvió el sinónimo de su presencia. Era vital, seguía flotando ante mis ojos y nunca dejó de sonreír. Justo cuando terminábamos llegó Rodrigo con un soso «Una disculpa, me quedé dormido, ¿ya acabaron?». Y fui testigo de cómo mis esperanzas, si alguna hubo, allí finalizaron.
Los veías juntos, charlando, al salir a trabajar, de vuelta del trabajo. Oías el zumbido del timbre del 502 o del 303 en la madrugada. Luego llegó el momento en que iban en silencio tomados de la mano por las calles, en el café a la vuelta o abrazos durante el invierno.
Ella cambió el timbre y fue cuando puso la melodía de la primavera. El zumbido del 303 calló y la verdadera música surgía del otro timbre a altas horas de la noche que luego era acompañado de la melodía mutua que cedía apenas al amanecer.
Cuando él abandonó el 303, el silencio vivaldiano se hizo por las noches. Yo, ocasionalmente, era llamado al 502 para atender algún desperfecto con el gas o el agua, resolver dudas del mantenimiento.
Fue cuando descubrí que era la música del verano de Vivaldi. Era raro que me llamaran y nunca fue por una queja, ni de ella ni de él. Dolía verlos tan unidos y juntos, cómo daban luz a este edificio lleno de ancianos. Por lo mismo, a pesar de las correrías nocturnas, ningún vecino se quejó. Todos tenemos esos recuerdos de juventud que los sonidos del presente nos hacen rememorarlos.
Así que, en silencio, admirados por lo que eran y sonriendo por lo que los demás fuimos, callamos nuestros timbres para escuchar con esperanza cuando Margarita o Rodrigo, en falsos olvidos, tocaban a llegar a su hogar. Así pasaron dos años.
Llegó entonces una pausa, con vientos de silencio. Al topártelos en la calle aún eran la luz y todavía un dechado de sonrisas. Sin embargo, el Rodrigo fuerte, propositivo, el que nos ayudaba a cargar las cosas piso tras piso, aquel cuya voz resonaba con el «Llegué, Amor» se consumía día a día.
Margarita, animosa era quien lo conducía, quien lo abrazaba y lo conducía. Los veíamos en los cafés donde ella le daba de comer llena de amor y cariño. Un fin de semana, por la noche, llegó una ambulancia y no regresaron por días. Cada mañana, a la misma hora, subía al apartamento y tocaba el timbre. Por dentro solo sonaba el otoño.
Ella regresó en el sigilo de una noche, a solas. Los vecinos, preocupados, escuchábamos su dolor. No quisimos preguntar, no quisimos indagar más de lo debido. En acallada conspiración, casi anónimos, dejábamos frente a la puerta mermeladas, tartas, tarjetas y cartas para animarla. Nunca quisimos tocar el timbre por temor a lo que sonaría. En respeto a su luto y su sentir. Eso sí, siempre, los obsequios desaparecían.
Tiempo después Margarita regresó a las calles. Iba por su mercado y regresaba, en ocasiones se sentaba en el café y miraba por horas el asiento vacío frente a ella. Continuamos dejando obsequios para decirle que estábamos con ella de la misma forma en nuestras miradas y tono de voz en cada encuentro.
Ella, por un instante, resplandecía como antaño. Nos agradecía de cuerpo y alma. Incluso, para mi sorpresa, llegó a abrazarme por largos segundos más de una vez.
La lozanía a su rostro regresó. Y una noche, hace dos días, delante de cada puerta apareció una carta llena de agradecimientos, mermeladas, galletas y tartas. Creímos en la esperanza y más cuando supe que era momento de visitarla y tocar el timbre de nuevo.
Fue tanta la sorpresa como preocupación el que sonara la primavera. Más cuando no respondió ni fue vista durante esos días. Era lo que debía contarles a los policías, pero no me dejaron hacerlo.
El capitán, tras ver que ni tocando o llamando a gritos recibimos respuesta, se alarma cuando del interior surge el sonido de agua corriendo, viento y canto de pájaros. Le ordena al novato que irrumpa en el departamento. Tras salvajes portadas que resquebrajan los girasoles, por fin logran ingresar.
Los sigo y me maravillo ante los tiestos llenos de plantas, las flores de cualquier tipo que cubren suelo y paredes. Aves van y vienen por la floresta o beben del río que nace en el baño de la recámara y desemboca en el drenaje de la cocina. El agua cristalina brilla con la luz que entra por las ventanas abiertas.
Entro a la recámara. Margarita yace cual Ofelia en un lecho de pétalos y hojas. Tiene los ojos cerrados, parece flotar bajo el sol y no deja de sonreír. Tiene las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo una flor que lleva su nombre y, por debajo, un retrato de ella con Rodrigo. Sollozo ante las lágrimas de una primavera en el más allá.

Eduardo Honey (Ciudad de México, 1969). Ing. en sistemas. Autor de Códex Obsidiana, Cósmicos espejos humeantes, Cronofauna, Séptima Puerta y Firmamentos ocaso. Textos suyos han ganado diversos premios. Publica constantemente en plaquettes, revistas físicas, virtuales e internet. Ha sido seleccionado para participar en varias antologías. Coordina talleres literarios. Pertenece a la generación 2020-2022 de Soconusco Emergente. Prepara dos libros de cuentos y una novela.