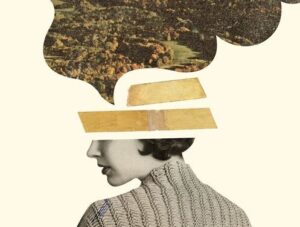A partir de los 70, la idea de una “literatura homosexual” o una “literatura femenina” que, en esencia, se contrapondría a una “literatura masculina”, fue considerada por algunos críticos y escritores como completamente inaceptable. Esto se debía a que planteaba “una puesta en cuestión de la unidad del concepto supuestamente universal de la literatura, o bien […] un separatismo insoportable en la representación unificada de las diferencias sexuales” (Tin, 2000, p. 236). Alain Finkielkraut encontraba este enfoque profundamente molesto: “Si clasifican a Proust entre los escritores gay, es un insulto que se hace a la literatura. El arte existe para tender un puente entre los hombres, para hacer habitable nuestro mundo, para iluminar la existencia. Es un espacio de amistad y no de identidades cerradas. Si, bajo el pretexto de un reconocimiento indispensable, se somete la literatura al espíritu de gueto, esto se vuelve espantoso” (Martel, 1996, p. 173). El filósofo francés no era, ni mucho menos, el único en sostener esta posición, como lo ilustran, a modo de ejemplo, las reacciones de algunos escritores y críticos mexicanos. En relación con la existencia o no de una “literatura homosexual”, José Joaquín Blanco y Luis Zapata declararon lo siguiente en 1983:
No existe la literatura gay, existe solamente la literatura; no hay cuentos y novelas gay, sino únicamente cuentos y novelas como cualesquiera otros, que exigen y merecen ser tratados con el mismo rigor crítico, con la misma atención a sus aspectos individuales (formales, verbales políticos, morales), y no por las características ramplonas del cajón. Como cualquier otro autor, un narrador de los que han padecido esta etiquetación, debería ser analizado y valorado en relación a su escritura, su trayectoria y su proyecto literario personales [...]. Se trata de ganar libertades, no de disminuirlas; se trata de abatir ghettos, no de confirmarlos; se pretende escribir libros mejores, no más libros de literatura reductivamente gay. (Blanco et Zapata, 1983, p. 11)
Gonzalo Pozo compartía estas dudas:
Lo que sí me molesta un tanto, es que esto se convierta en categoría literaria. Me parece que el género “literatura gay” conduce, finalmente, a sacarlo a uno de la literatura común y corriente; de la misma manera que crear el género “literatura femenina”, por ejemplo. Simplemente hay hombres y mujeres que escriben poesía, novela, ensayo, y cuando uno pretende distinguir, en este caso, la literatura femenina, de alguna forma la está haciendo accesoria de la literatura, que sería masculina. Pasa otro tanto, o aún peor, con la categoría “literatura gay”. Aún, para hacer una crítica de una novela, se puede decir: este novelista gay acaba de publicar la mejor novela gay. Parece como si estuviera diciendo, dentro de lo gay ésta es la mejor novela; pero a mí no me dice si es buena o mala. Así me parece que, como clasificación le ocurre esto. Y en cuanto a los integrantes se vuelve más complicado. Tendría que mencionar a Salvador Novo [escritor mexicano], a quien en su tiempo nunca se le consideró un escritor gay; esa categoría no existía. (Pozo, 1988, p. 31)
Las ideas expuestas reflejaban con nitidez el temor a una “guetización”. Diferenciar las obras según el género y/o la orientación sexual de su autor podría llevar a pensar efectivamente que dichas obras están destinadas exclusivamente “para el consumo exclusivo de la comunidad o que habla muy ceñidamente en términos comunitarios” (Goldberg, 2007). Además, como afirmó la escritora francesa Monique Wittig, autora de la influyente obra El pensamiento heterosexual, eso tendería a encasillar y limitar al escritor y a condenar sus textos a no ser valorados en su totalidad (tanto en su contenido como en su forma):
Escribir un texto que tenga entre sus temas la homosexualidad es una apuesta, es asumir el riesgo de que en cualquier momento el elemento formal que es el tema sobredetermine el sentido, acapare todo el sentido, en contra de la intención del autor, que quiere ante todo crear una obra literaria. Un texto que recoja un tema como éste ve cómo se toma una de sus partes por el todo, uno de los elementos constitutivos del texto es tomado como todo el texto, y el libro se convierte en un símbolo, en un manifiesto. Cuando esto ocurre, el texto deja de funcionar en el nivel literario, ya no es considerado en relación con otros textos equivalentes. Se convierte en un texto de temática social, y atrae la atención sobre un problema social. (Wittig, 2013, pp. 101-102)
Fueron muchos quienes, por el contrario, resaltaron la existencia de literaturas marcadas1 y destacaron su valor. La propia Monique Wittig, aunque cuestionó la etiqueta de “literatura homosexual”, reconoció que “[t]odos los escritores minoritarios (que son conscientes de serlo)” –en referencia aquí a los homosexuales, pero con una idea que puede extenderse a las mujeres heterosexuales y a los integrantes de comunidades étnicas– abordan “[l]os grandes problemas que preocupan a los literatos, sus contemporáneos […] de forma oblicua [y] desde esta perspectiva” (Wittig, 2013, p. 101). Existe por tanto una visión del mundo inherente al escritor minoritario. Esta perspectiva resuena no sólo con las ideas de Hélène Cixous, una de las primeras intelectuales en tratar el concepto de literatura “femenina”, sino también con las de Luce Irigaray, quien afirmaba escribir “como mujer”: “Todo mi cuerpo está sexuado. Mi sexualidad no está limitada a mi sexo ni al acto sexual (en sentido restringido). Creo que los efectos de la represión y, sobre todo, de la incultura sexual –civil y religiosa– son todavía tan poderosos que permiten sostener afirmaciones tan extrañas como Soy una mujer y No escribo como mujer” (Irigaray, 1990, p. 65). La mexicana Aralia López González también defendió que “si entre el hombre y la mujer hubo, hay aún, diferencias tan notables en los aspectos sociales, culturales y económicos […] si sus experiencias históricas y existenciales se han conformado de distinta manera […] estas diferencias se reflejan también en la creación literaria, actividad íntimamente relacionada con la visión del mundo y con el espíritu de época del creador” (López González, 1985, p. 9). Si bien es comprensible que un escritor, debido a sus orígenes étnicos, su género o su orientación sexual, pueda tener una visión del mundo distinta a la perspectiva mayoritaria, surge una pregunta: ¿cómo se manifiesta concretamente esa diferencia?
En el caso de las mujeres, diversas críticas, como la escritora argentina Luisa Valenzuela, señalaron la existencia de un lenguaje femenino (Valenzuela, 1985, p. 90). Desde un punto de vista estilístico, éste se reflejaría en un uso más acentuado –en comparación con los hombres– de recursos como la parodia, la ironía, la oralidad y la fragmentación. Los temas predominantes girarían en torno al cuerpo, el erotismo, la intimidad y la sexualidad. Además, en cuanto a los géneros literarios, las mujeres tenderían a mezclar formas y géneros no literarios, enfocándose particularmente en relatos históricos, autobiografías y testimonios (Showalter, 1988, pp. 260-280; Reisz de Rivarola, 1990, p. 201; Franco, 1995, pp. 264-275; Guerra Cunningham, 1997, pp. 662-678; Araujo, 1997, pp. 679-691; Renaud, 2001, p. 17; Cixous, 2010, pp. 126-127).
Si se admite la existencia de una estética propiamente femenina, no sería adecuado incluir a las escritoras lesbianas dentro de ella. Para Monique Wittig, lo que define la categoría social de “mujer” es la imposición de la heterosexualidad y de la procreación: “Lo que constituye a una mujer es una relación social específica con un hombre, una relación que hemos llamado servidumbre, una relación que implica obligaciones personales y físicas y también económicas (asignación de residencia, trabajos domésticos, deberes conyugales, producción ilimitada de hijos, etc.)” (Wittig, 2013, p. 56). En esta perspectiva, sólo es “mujer” quien se somete a este sistema patriarcal, aceptando la dominación masculina y la heterosexualidad. Las lesbianas quedan fuera de esta imposición, lo que llevó a Monique Wittig a afirmar en El pensamiento heterosexual que “las lesbianas no son mujeres” (Wittig, 2013, pp. 56, 67, 78, 91).2 Por su parte, la universitaria italiana Teresa de Lauretis también las definió como individuos “excéntricos”:
Esto es lo que he llamado el sujeto excéntrico. Porque si las lesbianas no son mujeres, pero si las lesbianas son, como yo, seres de carne y hueso, de pensamiento y escritura que viven en el mundo y con quienes interactúo a diario, entonces las lesbianas son sujetos sociales y, según toda probabilidad, también son sujetos psíquicos. Yo llamo a este sujeto excéntrico, no solo para referirme al sujeto que se desvía del camino normativo y convencional, sino también en el sentido de “ek-céntrico”, es decir, quien no se ha centrado a sí mismo en la institución que sustenta y produce el pensamiento heterosexual, quiero decir, la institución de la heterosexualidad. De hecho, esta institución no había anticipado tal sujeto, no podía concebirlo ni preverlo. (Lauretis, 2002, p. 37)
Si las escritoras lesbianas no se identifican con una “literatura femenina”, parece que tampoco comparten muchos elementos con una literatura denominada “gay” u “homosexual” (entendida en su sentido masculino). De hecho, aunque tanto lesbianas como gays mantienen relaciones con personas del mismo sexo, los homosexuales masculinos se beneficiarían de su inclusión en la categoría de “hombres”. Distanciándose tanto de las literaturas “femenina” como “gay”, Monique Wittig afirmaba que las lesbianas desarrollaron “una cultura internacional con su propia literatura, su propia pintura, su música, sus códigos lingüísticos, sus códigos relacionales y sociales, sus códigos de vestimenta, su propia manera de funcionar” (Wittig, 2013, pp. 93-94).3
Como vemos, sobre la existencia de literaturas marcadas las opiniones son diversas. Es interesante destacar, junto con la escritora mexicana Ethel Krauze, que “curiosamente, en la mayoría de los casos, ambas posturas han usado los mismos argumentos para demostrarse una u otra lo contrario” (Krauze, 2001, p. 7). Por un lado, el uso de una etiqueta particularizante tiende a desvalorizar la obra, mientras que la búsqueda de características sistemáticas, especialmente estilísticas –es decir, de un prototipo literario–, conduce a la homogenización y esencialización. Por otro lado, es innegable que las mujeres, los gays, las lesbianas y los miembros de minorías étnicas, frente a cierto ideal de normalidad diseñado por el patriarcado y el centrismo occidental (Goffman, 1975, p. 151), fueron, durante mucho tiempo –y lamentablemente aún lo son–estigmatizados debido a sus particularidades. Ya sea plenamente reconocidas o rechazadas, estas constituyen, sin embargo, elementos esenciales en la vida de las personas. En el caso de los escritores, parece difícil separar el texto de quien lo ha imaginado. Esto no implica, no obstante, que el escritor perteneciente a una minoría –siguiendo la expresión de Monique Wittig– esté condenado a escribir de una forma específica sobre ciertos temas o limitado a determinados géneros, pero su “particularidad” sigue siendo un factor que considerar.
Notas
1 Este adjetivo fue sugerido por la lectura de Hélène Cixous (2010, p. 43). [↑]
2 Sobre este tema, también se puede leer con provecho a Mogrovejo (2004, pp. 53-54), Arc (2006, p. 65), Bozon (2013, pp. 7-8) y Chetcuti (2013, p. 35). [↑]
3 Consúltese igualmente a Bourse (2012, p. 119) y a Suárez Briones (2000, p. 33). [↑]
Fuentes
Araujo, H. (1997). Narrativa femenina latinoamericana. En S. Sosnowski (Ed.), Lectura crítica de la literatura americana. Actualidades fundacionales (pp. 679-691). Ayacucho.
Arc, S. (2006). Les lesbiennes. Le Cavalier Bleu.
Blanco, J. J. y L. Zapata (1983). ¿Cuál literatura gay? Sábado de Unomásuno, 310, 11.
Bozon, M. (2013). Le lesbianisme, vu de la sexualité. En N. Chetchuti (Ed.), Se dire lesbienne. Vie de couple, sexualité, représentation de soi (pp. 7-15). Payot.
Bourse, A. (2012). La pensée straight, Le corps lesbien et la mestiza consciousness: pour une mise en relation du féminisme lesbien chez Monique Wittig et Gloria Anzaldúa. En B. Auclerc y Y. Chevalier (Ed.), Lire Monique Wittig aujourd’hui (pp. 111-125). Presses Universitaires de Lyon.
Chetcuti, N. (2013). Se dire lesbienne. Vie de couple, sexualité, représentation de soi. Payot.
Cixous, H. (2010). Le rire de la Méduse et autres ironies. Galilée.
Franco, J. (1996). Apuntes sobre la crítica feminista y la literatura hispanoamericana. En Lectura crítica de la literatura americana. Inventarios, invenciones y revisiones (pp. 264-275). Ayacucho.
Goffman, E. (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Les Éditions de Minuit.
Goldberg, J. (2007). Lo judío como dato adicional en la literatura latinoamericana. Entrevista de Jacqueline Golberg a Saúl Sosnowski. Voces entrevistas. Conversaciones de Jacqueline Golberg con creadores y apasionados. http://jacquelinegoldberg-entrevistas.blogspot.com/2007/08/saul-sosnowski-lo-judo-como-dato.html.
Guerra Cunningham, L. (1997), El personaje literario femenino y otras mutilaciones. En S. Sosnowski (Ed.), Lectura crítica de la literatura americana. Actualidades fundacionales (pp. 662-678). Ayacucho.
Irigaray, L. (1990). Ce sexe qui n’en est pas un. Les Éditions de Minuit.
Krauze, E. (2001). Presentación. En E. Krauze y B. Espejo (Ed.), Atrapadas en la casa. Cuentos de escritoras mexicanas del siglo XX (pp. 7-12). Selector.
Lauretis, T. de (2002). Quand les lesbiennes n’étaient pas des femmes. Éditions gaies et lesbiennes.
López González, A. (1985). De la intimidad a la acción. La narrativa de escritoras latinoamericanas y su desarrollo. UAM.
Martel, F. (1996). Le rose et le noir. Les homosexuels en France depuis 1968. Seuil.
Mogrovejo, N. (2004). Teoría lésbica, participación política y literatura. Universidad de la Ciudad de México.
Pozo, G. (22 de abril de 1988). Luis González de Alba I. Macho Tips, 31.
Reisz de Rivarola, S. (1990). Hipótesis sobre el tema escritura femenina e hispanidad. Tropelías, 1, 199-213.
Renaud, M. (2001). Le sexe de l’écriture (considérations sur la littérature féminine latino-américaine). En M. Renaud (Ed.), La mujer en la república de las letras (pp. 11-20). Universidad de Poitiers.
Showalter, E. (1988). Towards a Feminist Poetics. En K. M. Newton (Ed.), Twentieth-Century Literary Theory (pp. 260-280). St. Martin’s Publisher.
Suárez Briones, B. (2000). La segunda ola feminista: teorías y críticas literarias feministas. En B. Suárez Briones, M. B. Martín Lucas y M. J. Fariña Busto (Ed.), Escribir en femenino. Poéticas y políticas (pp. 25-38). Icaria Editorial.
Tin L.-G. (2000). La littérature homosexuelle en question. En L.-G. Tin (Ed.), Homosexualités: expression/répression (pp. 232-253). Stock.
Valenzuela, L. (1975). Mis brujas favoritas. En J. Donovan (Ed.), Theory and Practice of Feminist Criticism: Explorations in Theory (pp. 88-95). Kentucky University Press, Wittig, M. (2013). La pensée straight, Éditions Amsterdam.

Nicolas Balutet (Marmande, Francia, 1976). Catedrático de Civilización y Literatura Hispanoamericanas en la Universidad Politécnica Hauts-de-France (Valenciennes, Francia). Entre sus libros sobresalen Poética de la hibridez en la literatura mexicana posmodernista (Madrid, Pliegos, 2014), Civilisation hispano-américaine (París, Armand Colin, 2017), Figures de l’outsider en Amérique hispanique (París, L’Harmattan, 2019) y Transclasses hispaniques. Écrire la mobilité sociale ascendante (París, L’Harmattan, 2024). nicolas.balutet@uphf.fr