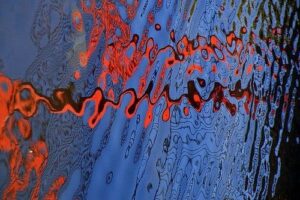Una mirada sobre el vínculo entre trabajo y arte a partir de la noción cronológica de Marcel Proust en «En busca del tiempo perdido»
POR IVO MARINICH
La grandeza de su obra hizo que Marcel Proust cobre un significado alternativo al meramente nominal. Proust es polisemia. Decir Proust es, sobre todo, decir Tiempo, en mayúscula, como una totalidad a desenmarañar, a descifrar en las más de tres mil páginas que componen A la recherche en sus siete volúmenes. Decir Proust, también, significa ímpetu —por no decir manía. Estamos hablando de un hombre que, se dice, escribió más de cien mil cartas. Un hombre que, tras la muerte de su madre, con quien trababa un vínculo edípico, se encerró en una habitación y no salió de ella hasta terminar la novela que lo distinguiría como uno de los escritores más destacados del siglo XX.
Pero hay algo equívoco alrededor de esa palabra, tiempo, en la obra del autor francés. La idea que Proust tenía del reloj era muy diferente a la que pudiéramos tener hoy. Cuando escribe tiempo, se refiere a un tiempo particular, circunscrito a una esfera social específica, un tiempo que podríamos llamar burgués. Proust, encarnado en el personaje narrador de su novela autobiográfica, lo posee en toda su dimensión cronológica, pero no puede evitar que se le escurra de las manos. Si busca el tiempo perdido, es porque no lo puede retener, porque lo desborda.
Con una prosa extraordinaria, astuta, laberíntica, A la recherche narra el pasaje a la adultez de un joven acomodado en la Francia de principios del siglo pasado. Un joven que se adentra en la alta sociedad, entre tertulias, eventos y fastuosos banquetes, y desde allí expone los vicios del amor, la sexualidad, la pasión, la incansable puja por el status social, la hipocresía y ciclotimia de los vínculos, y todo tipo de cavilaciones políticas, artísticas y filosóficas. Digiere todo lo que sucede dentro de las fronteras de los sentidos. Es espectador y partícipe de los dramas sociales en los altos salones de la aristocracia.
Hay algo ausente, sin embargo, en la obra. Y es que, salvo algunos personajes intrascendentes, como ascensoristas y botones de hotel o criados innominados, nadie, absolutamente nadie trabaja. Francisca, la criada de la familia, no alcanza a ser una excepción rotunda, porque lleva tantos años en el ambiente que su posición de clase es apenas perceptible. Dicho de otra manera, el trabajo en En busca del tiempo perdido está invisibilizado; toda una clase social, la trabajadora —especialmente en el meollo de la segunda revolución industrial—, que pareciera no existir, o, en todo caso, pareciera representar una parte por millón. La gran mayoría de los personajes en esta novela viven en una dimensión escindida de la realidad; en el privilegio de la herencia y la posición social. Omitido el trabajo, olvidada la clase trabajadora, se silencia, en última instancia, la lucha de clases, precisamente en una época llagada de revoluciones obreras, como lo fueron los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del XX.
De ello se deriva que, como no los condiciona la productividad económica, el tiempo fluye de otra manera, se ralentiza entre ocaso y ocaso. Lo mismo ocurre con la prosa y, por consiguiente, la experiencia del lector: las páginas, en sus descripciones, escenas y cavilaciones, llevan en sí la densidad del tiempo, mientras que los signos de puntuación se suceden con cadencia de bandoneón. El trabajo no se ejerce, no se menciona; no existe. Los estómagos de los personajes siempre están saciados. A corto y mediano plazo, su supervivencia está garantizada. Este es el gran motor de En busca del tiempo perdido: los dramas, polémicas, amores y desengaños, el afán de escalar al pináculo social, la fiebre de las pasiones, el minucioso trabajo reflexivo alrededor del arte, la filosofía y la política, toda la espiral de acontecimientos son consecuencia directa de la levedad con que perciben el tiempo, producto de la falta de ocupaciones laborales. Porque el trabajo, además de consumir una amplia franja del reloj, determina las prácticas, el ocio, el sueño, por qué no el amor, el intelecto, las pasiones.
Proust sale a buscar el tiempo perdido porque siente que se le escurre de las manos. Como el monarca que posee la mayor riqueza en el mundo, dispone de más horas de las que podría aprovechar. Y esto lo angustia, lo agobia. No define qué uso darle, por eso siente que lo pierde. Por eso sale a buscarlo con una novela autobiográfica preciosa e inacabable.
Todo lo expuesto anteriormente nos invita a pensar qué lugar ocupa el trabajo, en tanto tiempo, en el arte. Diremos del arte en general, pero es acaso en la literatura y el cine donde más retratada queda esta relación. Excepciones aparte, el trabajo en los relatos aparece representado de manera alusiva, ilustrativa. Es fraccionado, funcional al argumento. Contribuye incoherentemente a la formación del verosímil: por un lado moldea personajes fieles a la realidad, en el sentido de que, inscritos en el sistema capitalista, deben trabajar para acceder al mercado de bienes materiales y simbólicos; pero por otro lado banaliza las implicancias, sobre todo temporales, de ese empleo. Todo o casi todo lo que acontece en los relatos de la industria cultural sucede en horario extra-laboral. Todo o casi todo converge y tiene sentido en esas franjas temporales. Es difícil hallar —por lo menos en la industria mainstream— una representación fidedigna del tiempo de trabajo. Porque lo laboral es accesorio, es un puente dentro de la trama. Un puente a la trama. Y no se trata de reflejar nueve horas de jornada en las pantallas de cine o las páginas de los libros, sino de transmitir la influencia del trabajo en términos de tiempo limitado, condicionado. Para ello el arte se vale de la figura retórica de la elipsis, que corta los tiempos con tijera, los reduce en provecho de la trama.
Acaso Franz Kafka es uno de los autores que mejor plasma las implicancias del tiempo laboral al interior de la literatura: la burocracia, la exacerbación sensorial, la contradicción ontológica, el carácter nominal de las personas al interior del sistema. El sello que su escritura le imprime al tiempo es acaso la contracara de Proust. No abunda, como en este último; asfixia.
Pero Proust no omite el trabajo en su obra por conveniencia o porque significa un obstáculo. Escribe desde el lugar que ocupa en la sociedad, desde sus condiciones materiales de existencia. El trabajo no existe ni en su obra ni en su vida. De manera que todo lo que posee es tiempo.
¿Qué artista no quisiera disponer del tiempo como Proust, a sus anchas, para dar rienda suelta a su creatividad y concebir historias sin la presión del segundero? Sin embargo, es una falsa idealización: ya vemos como a Proust, precisamente por poseerlo plenamente, el tiempo, inasible, se le escapa, se le escurre de las manos, agobiándolo.

Ivo Marinich (Zárate, Provincia de Buenos Aires, Argentina). Estudié Licenciatura en Ciencias de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires.