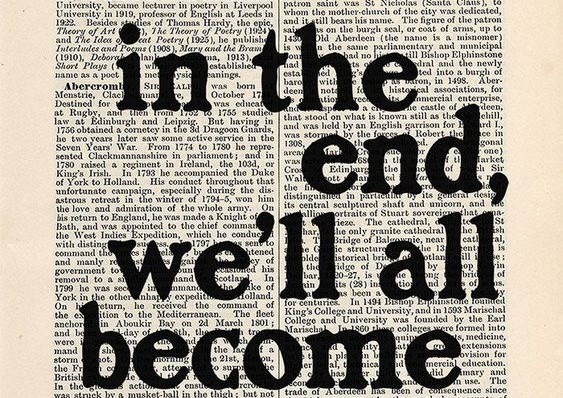POR HÉCTOR APARICIO
La lectura hace más educados a los seres humanos. Ninguna duda hay sobre ello. Desde 1625 un filósofo como lo era Francis Bacon, en el ensayo “Sobre los estudios”, señalaba que “las letras perfeccionan la naturaleza”. Por supuesto, hablaba de la capacidad del hombre para formarse con ayuda de esos objetos llenos de palabras: los libros. Pero, si la lectura es benéfica y, como diría el Verualmio, “da al espíritu abundancia y fecundidad”, ¿por qué los estudiantes se le resisten?, es decir, ¿por qué no hacen de ella un hábito? Y cómo duele cuando un alumno nos comenta “es que a mí no me gusta eso de leer”.
Por el contrario, alguien podría objetar que tal idea es una opinión infundada porque los alumnos tienen arraigada la costumbre de zambullirse en los ríos de tinta, o zarpar en el barco con el cual navegarán en las lecturas de la internet. Es indiscutible que ellos leen, el problema es si lo hacen simplemente por obligación. De ser así, la lectura está lejos de formar parte de sus prácticas cotidianas. Además, hay que considerar lo siguiente: en México, según un artículo del periódico El País (Valera, “México pierde lectores, pero los que quedan leen cada vez más”, 22 de abril de 2021), existen menos lectores de los que había tiempo atrás. ¿Estará el uso de los libros condenado a los trabajos forzados que ordena la academia y por ello el detrimento?
La experiencia propia y la de otros docentes parece confirmar la sentencia de la lectura como algo impuesto. Y tengo en la memoria las quejas del profesorado a las cuales, a veces, me he adherido con alguna reserva: “¡Los alumnos no leen!, ¡la lectura del estudiantado es deficiente!, ¡los chicos no comprenden los conceptos!” y otras tantas. En efecto, son reclamos justificados pues yo mismo me he percatado de esas fallas, pero las tomo con pinzas porque hay otros alumnos que son una satisfacción para el ejercicio magisterial pues llegan a estar a la altura de la lección, mejor dicho, de la conversación.
A pesar de tales excepciones los maestros querellantes enfatizarán que no derogan la regla y que se sostiene, se ha sostenido así, en las instituciones educativas: ¡los alumnos desprecian la lectura! El lamento parecería un imperativo, el cual deja atados de manos al claustro académico. Sin mucho que decir, el claustro optará por una educación disimulada donde se pretende que unos leen y se finge que otros educan. Sin embargo, queda la pregunta con un trasfondo de esperanza: ¿habrá algo más que hacer? Aquí insisto en la existencia de los estudiantes extraordinarios, pues a lo mejor son ellos los que nos dictan cómo debe ser la regla y evitamos a priori descalificar a todos.
El gusto de un profesor cuando algún pupilo aprende radica en la comprensión, más allá del nuevo conocimiento. Me explico: el saber obtenido hace más presto al estudiante, pero es la comprensión la que lo ayuda a mantener un diálogo. Desde luego, existen estrategias de enseñanza que conllevan ciertos objetivos de aprendizaje. No obstante, aquí me estoy refiriendo al diálogo que un alumno puede mantener con sus maestros; puede hacerlo una vez que ha comprendido el nuevo tema porque lo ha adquirido, lo reconoce, lo puede criticar y, lo más importante, lo emplea en una comunicación con alguien que ya maneja ese saber.
El estudiantado que llega a este nivel traspasará el umbral de discípulo a par; en otras palabras, llegará, si es que no lo ha hecho ya, a ser alguien que piense por sí mismo y, por ende, dialogará con sus nuevos pares. Así, el gozo de los maestros está más allá de la mera adquisición del conocimiento. Ahora el profesorado sabe -y se vislumbra con los alumnos que son la excepción- que un nuevo miembro se añade a la comunidad educada con la cual puede hablar, dialogar y, ciertamente, ser competente para enseñar a otros. Y aunque esto es un adelanto de entrever el potencial de los discípulos, hay que tener en cuenta que es gradual y no se da en todos de la misma manera, ni al mismo tiempo. Por eso no debemos mirar por encima del hombro a los que no lo han logrado todavía.
A tono con tal formación de los aprendices, la lectura beneficia el diálogo y los dos, a la vez, favorecen el pensamiento del hombre. Se preguntará: ¿en cuál sentido? Bacon, citado anteriormente, puntualiza que al leer una obra se ejercita la reflexión y se vuelve un remedio contra los defectos del espíritu, al igual que “la conversación, otorga presteza y facilidad; la costumbre de escribir, concede precisión y exactitud”. La lectura, entonces, va ligada a la charla y ambas están vinculadas a la escritura con la única finalidad de hacer más pensantes a los hombres. Los alumnos aprovecharán las letras para perfeccionar su naturaleza.
Con todo, cualquiera puede imaginar las objeciones de los maestros demandantes: “¡Los nuevos medios de comunicación entorpecen la actividad de leer!, ¡con la tecnología los muchachos están ensimismados!, ¡los alumnos se niegan a escuchar!”. Naturalmente, el estudiantado se encuentra inmerso en el mundo tecnológico, en el de las redes sociales y demás formas de comunicación masiva de la internet. Tampoco es privativo de ellos, pues cualquier grupo de académicos utiliza tales herramientas innovadoras. La cuestión es ¿interfieren o no con la educación? Aquí hay una respuesta positiva y otra negativa. El territorio de la información, del mismo modo que el de la desinformación, es tan amplio que hace a uno extraviarse sin la brújula apropiada.
El diálogo con los alumnos es esa brújula que necesitan para moverse en un lugar tan resbaladizo, al igual que firme, como lo es el de la red. Gracias a tal ayuda ellos sabrán qué leer y qué no, diferenciarán lo superfluo de lo relevante y, especialmente, podrán ladear los sitios pantanosos de la internet. Porque como docentes es imposible evitar que se tropiecen con ellos, pero sí podemos orientarlos para que los sorteen o, si es el caso, que sepan cómo salir si caen en ellos. Verdaderamente, lo que estorba a la educación, y por extensión a la lectura y al diálogo, es la cantidad desmedida de información mezclada con la que es falsa.
Más allá de los beneficios prácticos de la red, por ejemplo, la mensajería instantánea o poder compartir archivos y textos para la clase, es sustancial que aquellos que se están educando puedan ser críticos con la internet. Lo alcanzarán si tienen un diálogo con sus profesores y estos los alientan la charlar. Pensemos en la pandemia que se ha vivido. La implementación, a base de ensayo y error, de las plataformas educativas mostró que es un camino para el uso amable de la red. Por contraste, su empleo reveló que la tecnología no suple el diálogo vivo; si bien lo ayuda, no lo excluye porque lo remoto de la comunicación es, en cierta medida, fría, cosa que no pasa con el intercambio de ideas en el salón de clases.
Ahora bien, quisiera reflexionar sobre la idea, un tanto trillada, la cual considera a la lectura como un diálogo con los grandes hombres del pasado. Sobre todo, me interesa discutir esta creencia porque alguien podría pensar que leer se convertiría en el único diálogo indispensable para su formación. De semejante modo, la educación limitada a la lectura sería, en tales términos, encerrada en uno mismo. Por esta vía, las trampas de las que nos habla Bacon en el ensayo aludido, están a la vuelta de la esquina: “Cuando leáis una obra, que no sea para contradecir o refutar al autor, ni para adoptar sin examen sus opiniones y creerlo por su palabra, ni tampoco para brillar en las conversaciones, sino para aprender a reflexionar”. La lectura sin diálogo vuelve al estudiante engreído, y encarcelado en una falsa sabiduría.
Asimismo, la charla con esos amigos del pasado con los que hablamos a través de las letras también significaría, por un lado, una vanidad y, por otro, como diría el sabio Arthur Schopenhauer, “perder poco a poco la capacidad de pensar por sí mismo”. Este agudo filósofo advierte sobre extraviarse en la misma lectura sin reflexionar sobre lo que se lee y, puedo completar, sin dialogar acerca de lo leído. El alemán lo dice así en “Sobre la lectura y los libros”:
Pues la lectura continua, reemprendida a cada instante que se tiene libre, paraliza aún más el intelecto que el continuo trabajo manual, pues en éste aún se puede reflexionar. Pero al igual que un muelle pierde su elasticidad debido al peso de un cuerpo extraño, así el intelecto pierde la suya mediante la continua penetración de pensamientos ajenos […] pues uno se apropia de lo leído mediante una posterior reflexión, rumiándolo. Pero si se sigue leyendo sin reflexionar, lo leído no arraiga y la mayoría de las veces se pierde.
Reflexión y diálogo serían los complementos sin los cuales la lectura nada germinaría en el espíritu del alumno. El docente es fundamental en el desarrollo de ambas al incentivar la lectura; al estar abiertos para escuchar y hablar con sus alumnos; al guiarlos por las letras, por el mundo digital y fomentarles el gusto de dialogar. De cualquier manera, lo relevante es tener siempre a la vista que la lectura es parte de la educación, pero que no es la única porque la conversación es necesaria para tal formación. El dialogar lo convertirá, en un futuro, en pares de los maestros y lo llevará de vuelta a la lectura y viceversa.
En relación con esta última idea me gustaría regresar al tema del diálogo con los autores por intermedio de los libros, pues si bien es un lugar común, también es cierto que otros autores han especulado sobre el intercambio amistoso por medio de las letras, entre ellos, Marcel Proust. Antes de escribir su monumental À la recherche du temps perdu, el escritor francés publicó unos ensayos acerca del ejercicio de la lectura. De ellos quisiera rescatar dos ideas que en principio parecen contrarias, aunque en realidad se corresponden. Una es “que la lectura no se puede asimilar de esta forma -a saber, directa- a una conversación”; la otra es que “la lectura es una amistad”.
Justamente, la lectura está lejos de ser una conversación frente a frente, más bien “consiste para cada uno de nosotros en recibir la comunicación de otro pensamiento, pero sin dejar de estar solo, es decir, gozando siempre de la capacidad intelectual que tenemos en la soledad”. Pero, en este recibir la sabiduría de los autores a través de los libros está un intercambio desinteresado. Por eso todas las frivolidades del trato con los amigos “se desvanecen en el umbral de esta amistad más pura y tranquila que es la lectura”.
Por lo que se refiere a estas ideas de Proust, objetaré solamente la aseveración que señala al diálogo frente a frente como frivolidad. Aunque, a mi juicio, el autor galo tiene razón respecto a la lectura como una forma pura de amistad, y también creo que acierta al puntualizar que leer es una nítida transmisión de sabiduría enriquecida con nuestra soledad, es cuestionable que la amistad en persona y el diálogo sean irrelevantes. Si lo analizamos, el mismo Proust da pie a que la acción de leer no basta para hacernos más inteligentes. Él concede que la lectura es “la incitadora cuyas llaves mágicas nos abren el fondo de nosotros mismos la puerta de las estancias en las que no hubiéramos sabido penetrar”, pero ella no puede sustituir nuestra propia función del pensamiento porque “la lectura solo actúa como una incitación y no puede en modo alguno sustituir nuestra actividad personal”. Y si la lectura no es suficiente, es porque el diálogo con otros seres de carne y hueso es indispensable. Si alguien se preguntara: ¿para qué leer?, las respuestas serían: el hombre lee para preguntar -recordando el dictum kafkiano-, para saber más, para instruirse, y también para dialogar; dialogar con amigos que están debajo y encima de la tierra. Hay que recordar a Platón, quien además de legar sus escritos en forma de diálogos, siempre resaltó la amistad y la charla para la instrucción de los discípulos. En su obra titulada Protágoras, el filósofo griego, después de hacer que tanto el sofista que da nombre al diálogo, como Sócrates, el principal interlocutor, cambien de opiniones en cuanto a si la virtud se puede enseñar o no y lleguen a las posiciones contrarias que en un principio argumentaban; después de todo eso, Platón, en boca de Sócrates, dice a Protágoras “sería muy agradable para mí investigarlo junto contigo». Así, discípulos y maestros, como pares y amigos, caminarán por la senda de la educación en la búsqueda de la comprensión mutua, del mundo.

Héctor Aparicio (Ciudad de México, 1987). Alumno del Posgrado en Humanidades de la UAM. Trabaja en una edición de los ensayos de Agustín Yáñez. Pertenece al Programa de Estudiantes Asociados del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM con un proyecto sobre Samuel Ramos. También es profesor de bachillerato.