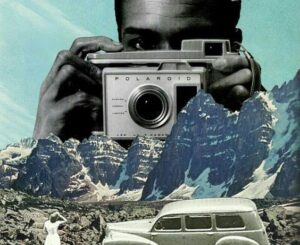POR EMILIO CONTRERAS
Para el maestro Daniel Sada
Cactos y biznagas, y el circunstancial cadáver de un correcaminos inflado: comunes decorados del camino a San Lújar.
O eso les dijeron.
Nunca se sabe quién delinea esos senderos rapados bajo una intemperie atónita de estrellas. La cosa es que sobre ellos anduvieron los hombres, en una arena tan rugosa y áspera que traspasaba el huarache y hería las plantas de los pies. Un puntito blanco reflejaba el acostamiento del sol: encabece de la procesión que, ¡ay! Suelas desgastadas, subsecuentes sabañones, piel ardiendo por mil laceraciones diminutas. ¡Qué se le iba a hacer!
Y así continuaron hacia el poniente, bajo un ocaso caldeado. Figuras en desdibujo.
Se dice que eran siete. Siete desertores. Eran seis los ex convictos y cinco los bebedores. Eran cuatro los masturbadores y tres los ludópatas. Dos los asesinos y sólo uno realmente los guiaba. Aquel trigueño de enmarañada cabellera que llevaba un espejo colgado del cuello, y bisbiseaba entre español y una lengua de silbidos profundos, más por estar chimuelo que por saber algún dialecto. Aquel indigente que ni hasta su muerte admitió haberlos perdido. Así que eran dos los asesinos y uno el imbécil. Cosas como esas pasan; en fin, las muecas ligeras y entonces la malograda peregrinación como el engaño por quien dice estar iluminado, para que los otros incautos le sigan derechito la pista sin chistar. ¡Qué chiste en estar duro y dale con puro baboso, onanista de mímica impudicia, bien idos! Al guía le decían Don Calle por dos motivos: se llamaba Cayetano (aunque su acta de nacimiento rubricara el nombre con doble ele) y había vivido desde siempre en banquetas y basureros. Llevaba un retrovisor cuarteado con cadenita como collar. Detrás del espejo estaba el recorte pegado de su acta. ¡Sólo así se sabe quiénes son los mendigos! Un último jalón…: kilométrico.
¡Ni modo!; los pies, cansados, y las jorobas con sus hatillos y redores, pinta de dromedarios sedientos yendo cuesta abajo poco a poco. Nada de oasis clivosos ni de roedores para comer. Deslizarse en el ni hablar: muy horizontal el desierto: pero es cuando pasa que se cubre de moribundos sedientos, y el tiempo va volando. Arena por doquier: aliviar la sed es tan inexpugnable como el horizonte; adonde quiera que uno mire, el mundo no se acaba nunca. Ninguno de los siete se descuajaringó pasando la serranía, los cerros, las hondonadas sin… Sólo en el desierto encontraron la vasta nada, muy ultimada y engañosa, que no se parecía a lo que les habían contado en el pueblo. ¡Ah!, porque, para esto, deben saber que los siete eran famosillos en el ideario popular: villorrio infame: reducto de unos cuantos: por sarcasmos y donaires muy vulgares dábanles sus habitantes a estos desterrados motes de ilustrísimo señor y barrabasadas semejantes. A los mendigos, juguetes de todos. Agredirlos, mearlos, y quién se va a quejar. Irse irguiendo, esperar la monedita, y entonces el insulte de la juventud, pero es peor los ojos alicaídos de los dones sombrerudos. Y esos de expresión amargada iban al mitin en el ayuntamiento. Se salió de ahí con el nombre de la buena idea en los labios. Lo sencillo no se indica; a lo mucho, se presume. Jactanciosos, entonces. Porque de haber expuesto la posibilidad del jale allá en otro pueblo, cualquier santo y seña de extinción de su vagancia y la manita pedigüeña olor a cobre de centavo, nadie, pero que nadie se habría animado a abandonar su oficio, sus desvaríos de síndromes todavía no diagnosticados, la venta de PET o cartón al por mayor, los más ganosos, pero para acopiar recursos y rendirse al vicio: darse las muy altas ínfulas del que está bien ido: motorolo. Y los del pueblo: lárguense, pero ¿cómo?
Enjutos, sí; crenchas violáceas de mugre y un tufo que apartaba a los viandantes y perros callejeros. Víctimas, sí también, si se preguntan ahora que caminaban kilómetros y kilómetros de vacío, hacia tierra prometida en el pueblo, y no la que se extiende cruzando el río. Sueño tejido por hombres para despistar: “Allá, allá hay viejonas, chupe todo el día, y nadie que los ande jode y jode…” A veces los siete vagabundos se arracimaban en los troncos chuecos pelados para reposar o hundir la estola endurecida y ajada de su cara en riachuelos para darse merecido solaz y refresco; como que se sorprendían en veces (pero ¡cómo distinguir el asombro en sus otrora rostros todos ensalivados de su común alienación!) de su viaje: ¿dónde estaban? Y Don Calle les indicaba el norte, sin brújula, sólo acordándose de que le dijeron: “de aquí para allá, todo derechito: no se vaya a apartar”. Y: breve lucidez mental a la cual adjudicarle la crítica estructurada o el acomodo del fraseo inteligente en apenas dos segundos. ¿A quién?, ¿a qué? Ni modo que cuestionar tamaña empresa, ya requeteavanzada, con sus correligionarios o la banda apañada que también toparon en ciertas regiones del desierto: otros emigrantes, ¿convencidos también de irse bien a la chingada? No se sabe porque nadie preguntó.
Pero regresando al pueblo, como no queriendo ver la cosa, hubo reuniones antes del mitin resolutivo: no para discutir el aumento de la delincuencia ni el inmiscuirse de las órdenes eclesiásticas en el funcionamiento gobernativo: era para lo de los siete barbajanes que olían a obo, sin ton ni son, peligrando el título tan delicado de pueblo mágico apenas instaurado. Como vendrían los inspectores para ver si sí o si de plano le quitaban la magia, hubo que apresurarse a cortar de raíz el problema, de una buena vez por todas. En la primera ocasión, hubo que ocultarlos. A Don Calle, a los que se la pasaban con la baba colgando del mentón, al que se la jalaba a todas horas hasta que su pipían no era más que un quiote tieso por el hálito del desierto, los metieron en trastiendas y en el almacén de la iglesia. Se dio el paseo a los de la capital, gente muy fifí, en carro propio y todo, pepenando la gallina de los huevos de oro. ¿Quién no? Y al cabo sacar a cada uno, que se aprisiona la pestilencia, que oreen, ¡órenle!, ¡a la verga! Pero ya para esta segunda vez en que venían los agentes culturales… Desmedida providencia: mirar el paisaje agonizar y de pronto encúmbrese el pueblo. Farolas vistosas, artesanías al por montón, hoteles, restaurantes: se aviva la vida aquí paciente. Relumbre. Pero. Cada quien su hora, cada quien su punto de vista: no había lugar para ciertos fulanos: lo cierto es que bastó convencer a uno para que toda la indigencia del pueblo se movilizara de inmediato. Entonces las reuniones. El cómo resolver. El cómo expulsar. Los inqueribles. Ni parientes tenían. Nadie extraña a los nadies. Casi nunca. Cada quien su verdad, cada quien su chingada madre, decían bien pedos los dones que se premiaban su primera buena idea: expulsar a los mendigos convenciéndolos de un lugar más apto para vagabundear.
Bien se sabe que el sordo no oye pero bien que compone: se fraguó el rumor sigiloso, acotado a lo verosímil, entre que sí y que no, para exhortar ánimos: muchas horas de sentarse con Don Calle, el más taimado de los vagos, para que entrara en razón. “Ándele, que está bueno allá, allá la muerte, pero de todo sufrimiento”. La cosa estuvo: primero, en la alcaldía, se había pensado en guiarlos hacia un centro de rehabilitación, reinserción social para el naturalmente marginado, pero quien compartió el piense sufrió de la rechifla no por su carencia de aterrizaje, sino porque huevones como estos no iban a irse a pata para ver si los ayudaban. Ni modo que pagaran para que se los llevaran. La psique de los mariguanos, de los vaguitos estos: conditio sine qua non relegarían al ayuntamiento la responsabilidad de sus menguadas caridades. ¡Niguas, cartón! ¡Bueno, las cosas como son!, y sanseacabó el debate nocturno donde el villorrio convendría qué hacer con estos. Y quedó en lo siguiente: no expondrían un centro de índole parecida. Había que despegar con una charla muy amena, una anécdota, muy valioso recurso para sus retóricas, vil embuste: sacar el hilo del pariente en el gabacho cuyo jale sirvió por unos años para hacerse de ahorros, pero que perdió todo en el juego (aquí habría un agudo acercamiento, leve síntoma de catarsis por parte de Don Calle) y ¡ni modo!, que oyó que allá por Tamaulipas, pegadito al golfo, hay un pueblo abandonado repleto de golosinas, bebida, cama caliente y mujeres voluptuosas. Burdel fácil y no te arrestan por andar verriondo. “¿Cómo ve, Don?”
Hete aquí que Don Calle se emociona: deja que sus interlocutores, dos muchachos bien entrados en su historia que sugieren, en broma, lo que el pueblo adoptará como su solución final, cataloguen los deleites imposibles de ese paraíso casi. Véanlo: ya ensalivando más su barba pegajosa que restalló cual látigo, levantándose y bailando, la baba embarrada en el espejito de algún automóvil abandonado, asintiendo, y así lo convencieron. Ni tan ido, no se crean, después de todo: muy envidiable coeficiente, pero las taras atraen menosprecio y condescendencia: ¡así es la gente! Luego por qué se hacen los chismes, como reguero de pólvora. Ninguno de los cuerdos tuvo remordimientos cuando cundió la noticia del efecto generado en el más avispado de los indigentes. Para eso había sido la conspiración: restaurar el statu quo.
Y los vieron salir del pueblo.
Ocurrió así, de a deveras. ¿No me creen? Si fue el fulano andrajoso espejeante con el chisme fresquecito: con las manos entibiadas y los ojos anaranjados le oyeron hablar de una ciudad silbada, naciendo de los agujeros en el cerco de sus dientes: “Y donde acabe ed hodizonte, adí me do dijedon, edtadá ed pueblo San Lujád. Mujedes, chupe, chupe, nadie que nos mide feo, ni chingando”. Sin dientes y para amolarla labio leporino, pero ya acostumbrados a su hablar en imperfecto cristiano, entendiéronle en fa: agarra y que le dice, pero ya no importa porque nadie oye. Ni qué hacer: tentadora oferta: ninguna de las siete personae non gratae extrañaría la fría indiferencia, el maltrato o las avaras limosnas. Se dijo, a darle macizo, y bueno, una tarde (porque madrugadores no eran estos de consumo diario de mendrugos) evacuaron en pos de la ilusión construida como al aventón, pero convincente. Y los vieron salir, ¡adiós!
Siete sombras escarabajeaban por vertederos yermos cada vez más distantes de cualquier certeza urbana. Y apechugando el trote, la sed, la fatiga, pasó el tiempo hasta que uno por uno desistió por muerte; fustigazos del desierto y arriba el inmóvil cónclave de los zopilotes.
Rapiña sobre carroña.
Así por días, semanas… Y entonces la realidad.
Los pocos que sobrevivieron, bueno, balazos y cayeron dos. Gritos infantiles y uno de miedo se meó encima. Algunos extrañaban sus rayuelas improvisadas, su onanismo afuera del burdel, inhalar el UHU para alejarse volando en el cielo. ¿Dónde estaban? Atronaron los rifles, confundiéndolos, de los cazadores que maldijeron en sarnoso inglés, para soltar unas carcajadas que rasgaron la quietud del desierto y les enseñaron a los dementes que siempre habrá crueldad en la tierra. Fucking beaners, go out! ¡Muy porfiado el jijo de su tal por cual!, pensaron los de mente niña, incapaces de grosería, con sus ojos achinados.
Llorando. Ya los cuerpos: detritus. ¿Entierro? ¿Con qué palas, con qué sacerdote, con qué tiempo?
Esta es la muerte.
Y arriba: la hondura de la noche como un hostigamiento. Ya no habría repiques de campana para esta cruzada de niños grandes, sorbidos por su enajenamiento de moco suelto y babosa risotada que daban así porque sí.
Los volátiles circulaban el cielo a una espantosa velocidad. Nunca supieron si estremecerse tenía que ver con el miedo, el debilitamiento corporal o con la saludable resignación a la muerte. Buitres apresurábanlos a morir, paisaje idéntico se conformó: cactos y cactos y coyotes y alacranes y dunas y piedras y un árido etcétera. Y menos a menos, sólo quedó Don Calle. Los mendigos se quedaron para espantar: fantasmas en el desierto. Desperdigados por ahí: quemada la frente por el solazo, primero; la implacable sed, luego. Tantos que así se quedan. ¿Para qué?
En la lejanía, sobre el légamo de la sequía, una floja silueta cayó de hinojos. Muda súplica por mor del callo reventado y los pies deshechos. ¡Ah, y la sed! Mugre superficie pletórica de anfractuosidades. El reflejante colgando de su cuello: inane señal de auxilio. Don Calle resollaba. Se tumbó bocarriba. “Shá cadi llegamod…” No se supo si los salvadores que le acercaron una escudilla con leche a sus labios agrietados y lo arrastraron a San Lújar en camellos fueron un espejismo o no.

Emilio Contreras (Xochimilco, 2000). Escritor, estudiante de Estudios Literarios, corrector de estilo en Despacho de Publicaciones de Ingeniería y en Revista Enchiridion. Anteriormente, su narrativa, poesía y ensayo han aparecido en revistas como Poetómanos con el cuento «Siempre vas al cine»; Herederos del Kaos, con «La ceniza cae sobre los párpados»; Revista Irradiación, con «Salida de emergencia»; en Revista Enchiridion (bajo pseudónimo) con el cuento “La puerta errónea” y Revista Deméter con “Las jaulas”. También ha publicado poesía y ensayo en el fanzine local Mitote Literario, coordinado por Andrea «Perro Loco» Garza. Su primer libro de cuentos, ¿De qué sirve esto?, fue publicado en 2018 por Editorial Alebrijez.