POR EMILIO CONTRERAS
Y si uno hunde la cara para ver más de cerca. Coral Bracho
Es una bendición que haya peces en mi alberca. Abundan merluzas, abadejos, carpas; consigo hasta mariscos, como camarones y langostinos cuando peino la superficie con la red azul para quitarle libélulas y hojas muertas. Tiene tiempo que dejé de clarificar el agua. Así se evita el envenenamiento en las escamas y la carne.
Le surto en mayoreo al dueño de la marisquería local. Es un hombre rollizo, de bigotes puntiagudos, que venía acompañado de dos chalanes y ahora de uno. En la caja trasera previamente colmada de hielo ambos vacían todo el pescado.
Desde lo de la otra noche mi cliente ya no me tiende la mano. Compra en silencio, deslizamos los billetes, los peces agonizan. Como la pesca es más bien inconstante, nunca le he prometido calamares para tal día o merlín para tal hora, por ejemplo. “Es lo que hay”, dije alguna vez. Aquí sobran las explicaciones. Tanto él como yo hemos llegado a una especie de entendimiento tácito donde lo único que debe hacer es revisar el producto y su calidad. Después del pago, se va.
Aunque, siendo sincero, el dinero no me preocupa. Sin electricidad, estoy exento de las distracciones en la televisión. Cuando el agua de la alberca es dulce, el sol le da cuerda a mi reloj biológico: me despierto al alba y me acuesto apenas oscurece. Esparzo pepitas de sandía o pepino sobre el agua. Los peces boquean rozando la superficie o esperan a que se hundan las semillas para cascarlas. Como lo que pesco, además de las hortalizas del jardín. Lleno mis cantimploras, riego las flores y hasta nado un rato, seguro de que cada brazada me conducirá hacia la orilla visible: si boca arriba, viendo las copas de las que se desprende la hoja que limpio a diario, mientras me acaricia la delicia turquesa de una alberca en casa. Si de crol, bajo la cabeza aparece un mundo submarino, donde los cardúmenes conviven en paz.
Pero hay meses en los que el agua se sala y nadan los congrios, las anchoas y los salmones, que por cierto se venden muy bien. Lo malo es que el agua se torna glacial y me priva del nado. Incluso hubo veces en que vi cómo sobresalía una fina aleta de tiburón. Durante las noches de aquellos meses, me cuesta trabajo conciliar el sueño. Me lo sustrae el estruendo de las olas rompiéndose, la bravura de un océano invisible, sin costa ni embarcaderos. Apenas amanezco, encuentro anegadas las hortalizas; los arbustos y árboles que colindan con la alberca se salpican de la sal marina que pudre de amarillo todo a su paso.
Hubo un tiempo donde el mercader me asaltaba preguntando cómo conseguía mariscos y pescados tan frescos. Me echaba en cara mi falta de sistemas de refrigeración ultramodernos. Incluso hizo hincapié en el hecho de que no tengo camioneta que me traslade del centro del país hasta las playas más cercanas. Mi cliente nunca concibió que yo pudiera aceptar en plena regla lo que sea que fuera aquella alberca. Nunca pretendí ocultarla. Y mientras asaba trucha en mi anafre al rojo vivo, yo me encogía de hombros y respondía con evasivas. Creo que en una ocasión dije que los peces llegaban y eso era lo que importaba. El cliente miró a sus chalanes, en busca de alguna explicación en los labios de los muchachos. Luego montó su camioneta y partió.
Supongo que esa contestación lo dejó insatisfecho, pues aquella noche, mientras dormitaba columpiándome en la hamaca, sentí las luces herir la oscuridad del camino que conduce a mi choza. Salté al porche. Detrás de la luz adiviné las tres siluetas cerrando las portezuelas.
—Quiero verlo —me dijo. Se tambaleó hacia mí. Su aliento era alcohólico y pesado. No tuvo que decirlo dos veces, porque dos manos salidas de la noche me agarraron de las solapas. Ambos jóvenes me sometieron.
Ya no dije nada, me aparté, y los hombres entraron y registraron la casa. Se les veía apagados, ellos mismos no sabían qué estaban buscando. Abrieron puertas y cajones. Husmearon detrás de la mampostería e incluso levantaron algunas tablas desvencijadas del suelo. El dueño de la marisquería salió al jardín. Qué cosa quería ver allá fuera no sabría yo decirlo. ¿Una presa de la que sólo yo tuviera noticia en este pueblo? ¿Un acuario inmenso? ¿Una pecera, al menos? Sólo sé que, eventualmente, sus ojos saltaron a la alberca. Cariacontecido, se acercó. Rodeó el cuadrado de agua, esquivó la escalera metálica y le pidió a uno de los suyos que acercara la camioneta.
Oí cómo los neumáticos le daban vuelta la casa, aplastando los vegetales en mi huerto. Ambos redondeles cálidos iluminaron los árboles desnudos, los ojos del hombre, los míos y el agua. Cenagosa, cubierta de hojarasca, prometía una quietud malsana, de algo que merodea allá abajo. Verla de noche, como un mar que jamás descansa.
—De aquí los sacas, ¿verdad? —No esperó respuesta. Al chalán más joven le dijo que fuera por mis bártulos de pesca.
—Pero ni los sé usar, jefe —contestó angustiado.
—Bueno —le dijo el cliente —, tráete la red azul y agita el agua.
El chico obedeció. Se situó en el área amarillenta del césped, maniobrando pobremente la pértiga extensible.
—Anda, no tengas miedo, acércate —lo instó mi cliente.
—Es que no sé nadar, jefe.
—Si te caes, te saca mi compadre —dijo viéndome— y el otro chalán.
—¡Ah, y yo por qué, jefe! Él, menso, que se caiga.
Y todo en lo que el palo ya se hundía en el agua. Medroso, el otro chalán puso pie en la orilla. Estábamos bañados en luz, pero apenas se derramaba un poco sobre el agua espesa. Parecíamos brujos removiendo un caldero de brea. No pude ver ni siquiera un azulejito celeste del interior de la piscina, aunque lo que más me extrañó fue no ver un pececillo ahí debajo. ¿Estarían durmiendo? Saber que los peces carecen de párpados y que duermen con los ojos abiertos me hacía sonreír, pues las horas en desvelo me han demostrado el cansancio del pez. Las olas gigantescas que se desarrollaban en otro sitio, un océano genuino, repercutían en mi pequeño terreno. Añadido al insomnio, gravitaba sobre mi cabeza recostada la duda sobre los cambios del agua. Sentía que dormía bajo el agua, con los peces, pero revoluciones submarinas desasosegaban mi cuerpo. Idéntica y siempre distinta, la alberca mutaba del agua que podrías beber de un río a la que rodearía la última balsa de un náufrago sediento. Como heraldo, el aire a sal se inmiscuía sobre toda mi propiedad, y en aquel momento lo olisqueé. No como certeza de tempestad, sino como brisa. Acababa de ocurrir de nuevo el cambio. Ya no tendría agua potable por semanas, al menos.
El chico continuaba buscando. Con la red acariciaba la superficie, sacaba de vez en vez algo de esa naturaleza muerta flotante, y luego la introdujo cuan larga era. El muchacho me miró. Con las manos, hice una mímica donde mis puños le explicaban cómo desenroscar la red para alargarla. Fue ahí cuando nos estremeció el zarandeo. Como el que siente un pescador que ha pasado horas en el muelle antes de notar que un pez muerde el anzuelo. Se intuye a la presa y el hilo se tensa. Pero aquí no había ni hilo ni carnada. No hubo necesidad de llenar la red con lombrices para que el palo se hundiera más y comprobásemos que el muchacho estaba aferrado al palo. No he entendido por qué no lo soltó. Su largura perjudicaba el agarre del chico. Antes de que pudiera socorrerlo o pedirle que soltara la red, la luz de la camioneta me mostró que tenía un pie sobre el agua.
El último tirón lo desequilibró: resbaló y cayó a la alberca. Chapaleó unos segundos antes de zozobrar por completo. Su jefe me observó, pero yo no iba a ir tras él. El otro chalán ya había retrocedido lo suficiente; dio un rodeo que me pareció exageradísimo para llegar con mi cliente y preguntarle qué iba a ocurrir. Su jefe no dijo ni mu, sin despegarme el ojo. Fuimos haciéndonos de la idea de que nadie iba a sumergirse.
Estuvieron horas gritándole. No se veía nada, por más que pusieran la camioneta en la orilla. Esperamos toda la noche, el ayudante con las manos hechas un capullo, su jefe pellizcándose las guías del bigote. La mañana nos reveló una alberca ordinaria. Chasqueé mi lengua: la sal, empecinada en no irse. Pero a ellos finalmente los venció la incertidumbre. Se fueron. ¿Acusarme? ¿De qué? Esa misma tarde fui a comprar una nueva red. En el pueblo nadie pareció advertir la desaparición. De vuelta, mientras partía leña, advertí una aleta delgadísima trazar unos círculos antes de sumergirse otra vez. Se me encogió el estómago. Las nubes estaban blanquísimas y el cielo era veraniego, pero supe de pronto que habría tormenta.
No creí que volverían, pero lo han estado haciendo.
Dudo que el dueño de la marisquería me haya perdonado, aunque estoy seguro de que su curiosidad quedó saldada; con el chalán restante viene martes y jueves, me paga los kilos y vierte los baldes de pescado en la cajuela con las camas de hielo. Yo me siento y aso mi trucha sobre el anafre. Nunca convido. Veo el atardecer desde mi hamaca. A ratos, pero sólo a ratos, me imagino que muere el sol sobre alguna playa y que yo descanso en ella de todo esto. Sé que, si algún día el cliente y el otro chico regresan de noche, podré esconderme en el agua, siempre y cuando esté dulce. Quizás cuando vuelva a la superficie, nada de esto siga en pie. Y quedaré satisfecho, no hará falta que me expliquen. Jamás sabré si el hombre se ahogó. De ser así, ¿dónde estará su cuerpo? ¿En qué puerto o playa habrá amanecido su cadáver hinchado, carcomido por gaviotas y peces carroñeros? Me consuela saber que alguien más duerme con los peces.
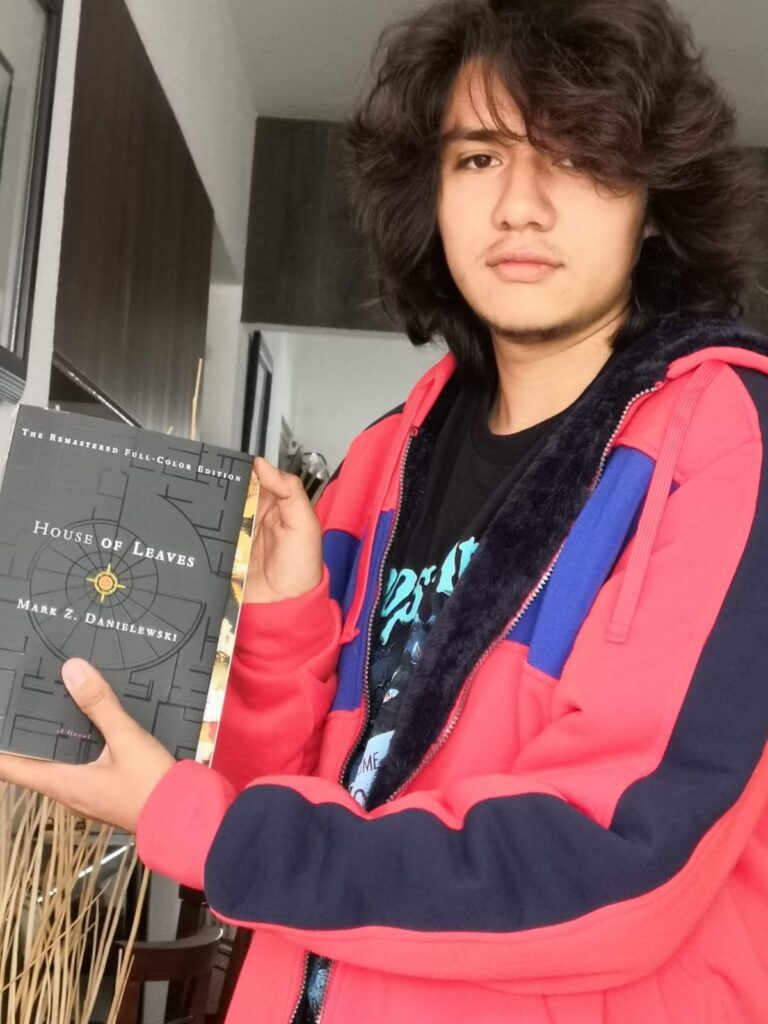
Emilio Contreras (Ciudad de México, 2000). Licenciado en Estudios Literarios por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado en Irradiación, Herederos del Kaos, Mitote Literario, El coloquio de los perros, Punto en Línea UNAM No. 102, Revista Perpetuum, Mood Magazine, Grafógrafxs y Casapaís. Participa en la antología de literatura queretana “Letras de Atar” 2022. Segundo lugar en el Concurso de Cuento Ignacio Padilla 2022.


