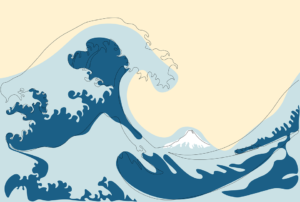POR HÉCTOR R. SAPIÑA FLORES
Todas las cosas, es decir, todas las imágenes, se confunden con sus acciones y reacciones: es la universal variación. Cada imagen es tan sólo un “camino por el cual pasan en todos los sentidos las modificaciones que se propagan en la inmensidad del universo”. G. Deleuze, La imagen-movimiento
Pausemos por un momento el ojo crítico para entregarnos a las formas visuales.
(Porque, siendo una mercancía de masas, la saga de John Wick inevitablemente naturaliza constructos ideológicos del capitalismo; entre otros, el mito del gentleman actualizado en un businessman con pistolas. Por lo tanto, estas películas pueden verse como una apología de la violencia patriarcal, eurocéntrica y clasista…, pero pausa…) Aceptemos el juego que nos propone. John Wick es una película de acción. Su representación de lo real depura la complejidad del mundo a uno de los conflictos prototípicos del cine de este género, el “yo contra todos”. Primer pretexto: la venganza. Segundo: la libertad. Los demás elementos de la historia son accesorios. Si tradujéramos el versus the world a una gráfica vectorial, obtendríamos una enorme línea frente a otras miles moviéndose en dirección opuesta. Al reproducir este sencillo concepto en todos los niveles del lenguaje cinematográfico, el equipo creador de John Wick ha logrado un fractal fílmico que induce a la contemplación de las proezas del cuerpo inmerso en un espacio de luz. En otras palabras, la saga de John Wick es danza.
En un ensayo sobre la relación entre las obras de arte y los productos industriales, Gabriel Zaid (2000) explica el modo en que la competencia y la demanda en la industria cultural condujeron a un aumento de la calidad en la confección de productos de entretenimiento. Si bien no se trata de calidad estética en estricto sentido, sino de lo que el autor denomina una búsqueda por el “éxito operativo”, la realidad es que toda mercancía cultural que pretenda alcanzar un amplio espectro de clientes debe cumplir con un estándar mínimo en su producción. Esto es un hecho en el caso del cine comercial. (Independientemente de los contenidos ideológicos que se transmitan, la mediocridad de varias de las historias y otras cuestiones que hemos convenido mantener en pausa), los consumidores no toleran ya que una superproducción hollywoodense tenga fallas técnicas.
Zaid escribe esto en el año 2000 y (sin pretender inventar una relación causal) es exactamente desde entonces que el cine de masas ha perfeccionado las coreografías de combate. Desde el inicio de nuestro siglo los consumidores de violencia estetizada hemos entrenado la mirada para percibir la velocidad de los movimientos del cuerpo y la continuidad de las tomas. Además de la tradición del cine, esto responde también al influjo de los videojuegos en la vida. Hemos automatizado la correspondencia entre el acto de presionar un botón y el movimiento de un avatar virtual, en consecuencia, desarrollamos una singular competencia analítica para identificar con gran eficacia varias de las posibilidades del cuerpo en un contexto de combate sin necesidad de corporalizar el verdadero saber de las artes marciales.
Es decir, lejos de adquirir la experiencia auténtica de la pelea, hemos participado en la construcción de un código simbólico que extrae signos de las artes marciales. Se trata de un paradigma de convenciones con un potencial de articulación semejante al de la batería de pasos de una danza, como la del ballet: plié, relevè, battement tendu, etc. Los modos de encadenar los pasos del combate entre sí, de adaptarlos a un escenario dado y a las reacciones del oponente, se presentan ante nuestros ojos como la ejecución virtuosa de un ars combinatoria.
Así, en al menos dos décadas (quizá más) la relación filial cine-videojuego ha propiciado el surgimiento global de un lenguaje imaginario sobre enfrentamiento cuerpo a cuerpo que toma su materia de las varias tradiciones marciales, pero no las representa en su etnografía; más bien, las estiliza y transforma en un lenguaje secundario. ¿No es acaso el mismo procedimiento que los formalistas y el Círculo de Bajtín observaban en el paso de la palabra social a la palabra estética?
John Wick pone el arsenal del cine al servicio del lenguaje danza-combate. Desde luego la saga es hija (¡o nieta!) de varios cines, los Buster Keatons, los Bruce Lees, los Clint Eastwoods, los Kill Bills, de los videojuegos tipo shooter y beat ‘em up, pero ha alcanzado un grado único en la depuración del movimiento corporal frente a la cámara. Es el tequila cristal de las películas de acción. La fórmula que ha obtenido al pasar sus antecesoras por una doble destilación se abrevia en tres tipos de secuencia: 1) avance del héroe por el escenario derribando múltiples oponentes, o sea, cualquier nivel en un beat ‘em up, 2) combate automovilístico (ya no mera persecución), y 3) enfrentamiento uno a uno. Las demás escenas son catálisis para justificar las motivaciones del personaje y establecer objetivos. Tiene, pues, la sintaxis de un videojuego al repetir el ciclo: objetivo + misión + adquisición de experiencia y de arsenal.
Todo bajo una forma de arte marcial inventada por el equipo de producción a la que han denominado gun fu, o sea, kung-fu-con-pistolas. Esta técnica de combate reivindica dentro del universo de los filmes la valentía, la disciplina y el honor; ideales perdidos cuando las armas de fuego se integraron a la esfera bélica de la vida. Si recordamos una de las nostalgias de los renacentistas y los samurai, la victoria mediante el artificio tecnológico (el arco, el rifle, la metralleta, la bomba) terminó con milenios de transmisión artesanal de la ley de la espada. A lo mucho, las pistolas hicieron de la astucia y el pragmatismo atributos del hombre moderno, (además de coronarse como la industria más exitosa en la historia de los EE. UU., a la par del entretenimiento).
Al espectador que acepta el juego de John Wick no le queda más que admirar la destreza con la que el osado protagonista se enfrenta al cuerpo de los enemigos, ¡más aún!, la creatividad con la que utiliza el entorno a su favor. Una y otra vez nos recuerdan que Wick es capaz de asesinar a tres enemigos con un lápiz. ¡A fuckin’ pencil! En la segunda entrega, lo vemos ejecutar la proeza; la leyenda se encarna ante la mirada, se pasa de un discurso referencial a uno performativo. En la tercera, aprovecha su vínculo especial con los animales (porque la base para ser empáticos con el personaje es su amor por las mascotas) y usa las patadas de un caballo como arma de defensa. Dentro del universo de las películas el mundo es un arma, las armas son instrumentos artísticos y los asesinos son artistas. El puño y la pistola son a John Wick lo que el pincel y el lienzo a Leonardo Da Vinci.
Ahora, de los tres tipos de secuencia de acción mencionadas, la realización que mejor destila las formas del golpe se da cuando el “avance del héroe derribando múltiples oponentes” ocurre al interior de un antro. Cuando John Wick va de antro, la ecuación del mundo se sintetiza en dos variables: vida/muerte. Y ambas se elevan a la segunda potencia por el entorno de fiesta. La imagen resultante es un rito que nos devuelve a nuestro estado primigenio. Es la traducción casi exacta de la experiencia antril: saturación del sonido, omisión del verbo y, en consecuencia, suspensión de la inteligibilidad y la negociación; la única forma de comunicar es un contacto físico tan íntimo que a nada queda del foreplay, pero en este caso el objetivo final no es el coito ni la celebración de la vida. El éxtasis del asesinato rítmico sustituye a los actos de fertilidad. Por supuesto, no se trata de alguna perversión extraña. Dado que la muerte les llega a delincuentes, que en realidad son como los bots de un videojuego (existencias hostiles virtuales), la única cuestión aquí es la de contemplar la lucha por la supervivencia.
Mientras, en las escenas catalíticas, la cámara es completamente estable y la composición busca una simetría casi minimalista; en las danzas de la muerte, la mano del camarógrafo sigue a las del héroe. Así, John Wick cumple la función tradicional del hombre en el baile de salón. Sus pasos nos dirigen al frente, luego retornan para dispararle a algún tipo que sigue vivo, y nosotros lo seguimos en el vals, entregados a su movimiento pendular. Cosa curiosa, pues (muy parecido a lo que sucedía en Top Gun) el espectador modelo es un macho man cuya admiración por el protagonista deviene en una especie de relación homoerótica. Somos el Patroclo de su Aquiles.
Y, en el fondo, la multitud continúa su baile, quizá indiferente a la violencia, quizá absorbiéndola en el espectáculo. Las secuencias toman del carnaval bajtiniano la noción de que el escenario no tiene límites y la vida misma se vuelve teatro. Esta dinámica esparce la lógica de la música electrónica hacia la construcción visual: los claroscuros y las alternancias de color establecen un patrón de ritmo que tiene contratiempos con los brincos de la gente; sobre esa base camina el héroe como la melodía, a veces con autonomía rítmica, a veces ajustándose al entorno. El gozo máximo se alcanza en los segmentos donde los disparos se coordinan con el compás. La sincronía suele darse cuando Wick cruza los umbrales de una estancia a otra, como en los embragues del rock y el jazz, donde voz y guitarras se empatan con los redobles del bajo y batería para pasar de un tema a otro, del solo a la coda.
La gran diferencia respecto a la matanza ejecutada por el asesino del género slasher es que podemos reaccionar musicalmente al lenguaje corporal de John Wick. Si, para el famoso Leather Face de La masacre de Texas, la única pareja de baile es su propia motosierra porque sólo puede comunicarse consigo mismo; John Wick nos invita a la pista. La técnica de cámara se asemeja tanto a la del videojuego porque quiere sincronizarnos virtualmente con él.
Con todo, la razón no se anula por completo, incluso si aceptamos que la significación desplaza la inteligibilidad hacia lo corporal. De anularse, resultaría imposible seguir tantos minutos de acción sin diálogo. Por el contrario, el lenguaje se torna formal. Sólo mediante la saturación de formas en movimiento es que la imagen puede impactar a un público, de por sí, acostumbrado a la vida visual.
La inteligibilidad persiste en el código de la danza-combate, cuya adhesión al lenguaje fílmico le ha permitido crear mecanismos de citación. Sólo por señalar un par: al inicio de la segunda entrega, inmediatamente antes de que arranque la acción, aparece proyectada sobre la superficie de un edificio de cristal reflejante una escena de Buster Keaton, padre del stunt cinematográfico. Exactamente en el momento en que Keaton se desliza por una ventana y produce un desastre en una construcción, el canal de audio introduce los efectos de la persecución automovilística de John Wick. De modo que se establece un intercambio con el origen de la tradición a la que se ancla: John Wick presta el sonido a la acción muda de Buster Keaton y éste cobija al nuevo cine de acción dentro de la institución. Es también una cortinilla que establece los límites entre la Nueva York real y la Nueva York ficticia, esa ciudad imaginaria donde el cine de la hipérbole se ha materializado tantas veces.
Más allá de hacer pequeños homenajes, a través de estas mixturas entre los componentes del lenguaje fílmico se hace emerger al architexto, se evidencia el árbol genealógico de la saga. Quizá el logro más vistoso de esta estrategia sea la extensa toma cenital al final del segundo acto de John Wick: Baba Yaga. Es la última vez que vemos al héroe cruzar por un interior derrotando a múltiples enemigos, pero, a diferencia de sus antecedentes, no seguimos al personaje en un travelling por detrás de la espalda (movimiento y ángulo que simulaban la tercera persona del videojuego), sino en lo que en el mundo del gaming se denomina una perspectiva vertical scroller. Aquí el homenaje es al origen mismo del shooter, aquellos como Galaxian (1979) o Front Line (1982) que se jugaban en las primeras maquinitas arcade. John Wick se nos vuelve Pacman y, en lugar de sentir el cuerpo sumergido en el mundo ficticio, la enmarcación del espacio crea una distancia para reestablecer nuestra posición de espectadores-gamers. Después de cuatro entregas en las que nos habían situado en la mirada del personaje, la franquicia se desautomatiza a sí misma con un alto grado de sofisticación al redistribuir los niveles de la enunciación acostumbrados y, sobre todo, al introducir autoconsciencia histórica en un género de cine que usualmente encarna nuestros tiempos líquidos. John Wick es en sí misma ritmo, pero ingresa también al baile de la historia del cine.
Fuentes
Zaid, G. (2000). Cultura y calidad. Letras Libres. https://letraslibres.com/revista-mexico/cultura-y-calidad/

Héctor Sapiña Flores (Estado de México, 1990). Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, actualmente estudia las maestrías en Letras Mexicanas (UNAM) y Comunicación (UACH). Ganador del 2º lugar en el Premio Universitario de Ensayo sobre una Sociedad Sustentable de la Revista de la Universidad de México. Ha publicado ensayo en diversos medios. Escribe la columna “Epistolario Crononauta” en la revista Espora de la UDLAP. Imparte la materia de Teoría de los Medios en el IESRC de la CDMX.