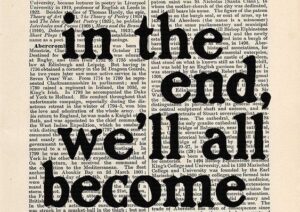TRADUCCIÓN DE EMILIO CONTRERAS
Brian Evenson (Iowa, 1966) ha resultado tres veces ganador del O. Henry Award, del ALA-RUSA y finalista de un Edgar Award. Vive en Los Ángeles y enseña en CalArts. Entre sus libros más conocidos se encuentran los cuentarios Fugue State, The Wavering Knife, Song for the Unraveling of the World y The Glassy, Burning Floor of Hell, así como la novela Last Days, aclamada por Peter Straub. “Windeye” forma parte de Windweye: Stories, publicado por Coffee House Press en 2012.
I
Conforme él fue creciendo, ellos vivían en una casa sencilla, un viejo bungaló con un desván abuhardillado y revestimiento de listón de cedro. En la parte trasera, donde un roble empujaba sus ramas sobre el tejado, la cubierta lucía ligeramente marrón, casi color miel. En el frente, en cambio, donde daba más el sol, se había capeado de una grisura pálida, parecida a la de un hueso sucio. Ahí, la lluvia y el calor había adelgazado las tejas frágiles y, si eras lo suficientemente cuidadoso, podías deslizar tus dedos detrás de alguna. O al menos su hermana podía. Él era mayor y sus dedos eran más gruesos, de modo que no lo conseguía.
Tantos años después, en retrospectiva, y él se preguntaba a menudo si había empezado así: con su hermana introduciendo los dedos debajo de una teja mientras él miraba y esperaba el desprendimiento. Ése era uno de sus primeros recuerdos sobre su hermana, si no es que el primero. Su hermana podía volverse y sonreír, su mano hecha un puño, y decir: “Siento algo. ¿Qué estoy sintiendo?” Y enseguida él lanzaría preguntas: “¿Es suave? ¿Se siente áspero? ¿Escamoso? ¿Es de sangre fría o caliente? ¿Se siente rojo? ¿Sientes si sus garras están fuera o dentro? ¿Sabes si su ojo se mueve?” Él continuaba, mirando la expresión mudar a medida que ella intentaba convertir sus palabras en una cosa viviente, con respiración propia, hasta que empezaba a sentirse tan real para ella y, entre desternillándose de la risa y gritando, zafaba de golpe su mano.
Había un sinnúmero de juegos que hacían, de vías en que se torturaban, de objetos que ambos amaban y temían. Su madre ignoraba sus travesuras, o quizá no le importaran. Uno de ellos podría encerrar al otro en el baúl de juguetes y fingir que salía del cuarto, sólo para esperar ahí en silencio hasta que el aprisionado se hartara y comenzase a gritar. Para él, este juego era duro, porque la oscuridad lo atemorizaba, pero hacía como que no cuando estaba con su hermana. O uno de ellos envolvía con fuerza al otro en sábanas y entonces el atrapado trataba de liberarse. Una vez que él creció, recordar por qué les gustaba o siquiera por qué lo hacían le resultaba sumamente difícil. Pero les había gustado, o al menos a él, y eso era indudable; y ya estaba hecho. De eso no cabía duda alguna.
Así que, en un principio, esos juegos, si se les podía considerar como tales. Y después, algo más, algo peor, algo decisivo. ¿Qué era? ¿Por qué era complicado recordar, ahora que él había crecido? ¿Cómo se llamaba? Ah, claro. Ojo de viento.
II
¿Cómo empezó? ¿Y cuándo?
Años después, cuando la casa comenzó a cambiar para él, cuando pasó de pensar en cada parte de ella como una cosa separada y empezó a concebirla como una casa.
Su hermana aún ascendía hasta la cubierta, admitida por el intersticio entre grava y pared, intrigada por la torsión y la curvatura de una grieta en los peldaños de concreto. No era que ella desconociera qué era una casa, sólo que las partes más pequeñas eran más importantes que el conjunto. Para él, en cambio, había empezado a ser lo contrario.
De modo que comenzó por retroceder, por moverse hacia atrás en el patio, al menos lo suficiente como para abarcar la casa de un vistazo. Su hermana lo estudiaba con la mirada e intentaría persuadirlo para que se acercara, para involucrarlo en alguna niñería. Por una época, él jugaba al nivel de su hermana, le contaba qué podrían significar la superficie que ella tocaba o las sombras que ella atisbaba, para que después ella fingiese. Pero, con el tiempo él se alejó de nuevo. Había algo en la casa, en la casa como un todo, que lo inquietaba. Pero, ¿por qué? ¿No era como cualquier otra casa?
Su hermana, según advirtió, estaba parada a su lado, viéndolo. Él trato de explicárselo, de señalar qué era lo que lo fascinaba. “Esta casa”, le dijo. “Es un poco diferente. Hay algo en ella que…” Pero él notó, por la mirada de su hermana, que pensaba que se trataba de un juego, que lo estaba inventando.
“¿Qué estás viendo?”, preguntó con una sonrisa.
“¿Por qué no?”, pensó. “¿Por qué no convertirlo en juego?”
La sonrisa de su hermana se debilitó un poco, pero ella dejó de observarlo y giró la cabeza hacia la casa.
“Veo una casa”, dijo.
“¿Hay algo extraño en ella?”, inquirió su hermano.
Ella asintió, después buscó su aprobación.
“¿Qué hay de malo?”
La frente de su hermana se tensó como un puño. “No sé”, dijo al fin. “¿La ventana?”
“¿Qué tiene la ventana?”
“Quiero que tú lo hagas”, respondió su hermana. “Así es más divertido”.
Él suspiró, y enseguida hizo como si pensara. “Hay algo con la ventana”, dijo. “O no exactamente con ella, sino con el número de ventanas”. Ella sonreía, esperando.
“El problema es el número de ventanas. Hay una ventana más por fuera que por dentro”.
Cubrió su boca con la mano. Ella sonreía y asentía, pero él no pudo continuar con el juego. Porque, en efecto, ése era exactamente el problema: había una ventana adicional en el exterior que en el interior. Él sabía que era eso lo que había tratado de ver durante todo ese tiempo.
III
Pero debía estar seguro. Hizo que su hermana se desplazara de cuarto en cuarto, saludándolo desde cada ventana. La planta baja estaba en orden, él la vio en cada ocasión. Pero en el desván, justo al lado de la esquina, había una ventana donde ella nunca apareció. Era diminuta y redonda, probablemente de sólo un pie y medio de diámetro. El vidrio oscuro estaba esmerilado. Lo afianzaba una tira de metal tan gruesa como un dedo, dándole al conjunto de la circunferencia un borde de plomo opaco. Él se metió a la casa y subió por las escaleras, en busca de la ventana, pero no la encontró por ningún lado. Pero si salía al patio ahí estaba.
Por un tiempo, parecía que él había mismo había traído el problema al enunciarlo, que si no hubiese dicho nada la media ventana no estaría ahí. ¿Era posible? No lo creyó, ésa no era la forma en que el mundo funcionaba. Aunque incluso después, tras crecer, aún se descubrió a sí mismo preguntándose si era su culpa, si era algo que había hecho. O dicho, más bien.
Contemplando la media ventana, él recordó una historia que le había contado su abuela, de cuando él era muy joven, quizá a los tres o cuatro años, poco después de que su padre se fuera y justo antes de que su hermana naciese. Bueno, no la recordaba al pie de la letra, pero según él era algo que tenía que ver con ventanas. De donde ella venía, dijo su abuela, no se les llamaban ventanas; se les decía de otra forma. Él no podía recordar la palabra, pero se acordó de que empezaba con o. Ella había pronunciado la palabra y después preguntó: “¿Sabes qué quiere decir?” Él meneó su cabeza. Ella repitió la palabra, un poco más despacio.
“La primera parte”, dijo, “es ojo”. Ella lo miró con su ojo pálido e inmóvil. “La segunda quiere decir viento. Es importante que sepas que una ventana puede ser también un ojo de viento”.
Así que él y su hermana la llamaron así, ojo de viento. Era como si el viento, él le dijo, se asomara a la casa; entonces no era una ventana en forma alguna. Por supuesto que ellos no podían dar con ella: no era una ventana, sino un ojo de viento. A él le preocupaba que su hermana hiciera preguntas, pero no lo hizo. Y se encaminaron hacia la casa para asegurarse de que, después de todo, no se tratara de una ventana. Pero seguía sin aparecer. Luego, decidieron echar un vistazo más cerca. Dieron con la ventana que le sería más próxima, la abrieron y se parapetaron fuera de ésta. Ahí estaba. Si se estiraban lo suficiente, podrían verla y hasta tocarla.
“Puedo alcanzarla”, dijo su hermana. “Si me paro sobre el alféizar y tú me agarras las piernas, puedo extenderme y tocarla”. “No”, él empezó a decir, pero, temeraria, su hermana ya se había encaramado al borde y estaba asomándose. Él envolvió sus brazos en las piernitas, para evitar que se cayera. Estaba a punto de jalarla de vuelta adentro cuando su hermana se estiró un poco más y él vio su dedo tocar el ojo de viento. Y entonces fue como si ella se disolviera en humo y fuera succionada dentro del ojo de viento.
Sencillamente ya no estaba.
IV
Le tomó bastante tiempo dar con su madre. No estaba ni adentro ni afuera de la casa. Intentó con los Jorgensens, luego timbró en lo de los Allreds, lo de los Dunfords. No había sitio dónde encontrarla. Así que volvió a casa, sin aire, y de algún modo ahí estaba su madre, acostada en el sillón, leyendo.
“¿Qué pasó?”, preguntó. Él intentó explicarlo tan claro como pudo. “¿Quién?”, preguntó su madre y luego: “Oye, ve más lento y repítemelo”, y luego: “Pero ¿de quién hablas?” Y una vez más, tras repetir su explicación, con una sonrisa caída:
“Pero tú no tienes ninguna hermana”.
Claro que tenía una hermana. ¿Cómo se le podía olvidar a su madre? ¿Qué estaba pasando? Trató de describirla, de explicarle cómo se veía, pero su madre sólo siguió meneando la cabeza.
“No”, dijo con firmeza. “No tienes hermana. Nunca tuviste una. Deja de fingir. ¿De qué se trata todo esto?” Todo esto lo hizo sentir que debía mantenerse muy quieto y tener cuidado con las palabras que estuviera a punto de decir, que si respiraba de forma equivocada más partes del mundo desaparecerían. Después de hablar y hablar, él trató de que ella saliera para ver el ojo de viento.
“Ojo de buey, quieres decir”, contestó alzando la voz. “No”, él dijo, empezando a intranquilizarse como ella. “No ojo de buey, sino de viento”. Y la tomó de la mano y tiró de ella hacia la puerta. Pero por supuesto que ahí también estaba mal, pues no importaba hacia qué ventana él apuntara con el dedo, su madre podía decirle sin dificultades dónde se localizaba. El ojo de viento, como su hermana, ya no se encontraba ahí.
Pero él insistió en que había estado ahí, en que había tenido una hermana.
Y ahí fue cuando los problemas empezaron.
V
Con el paso de los años hubo ocasiones en las que casi lograba convencerse, momentos donde empezaba a pensar -y tal vez hasta por semanas o meses lo creía realmente- que nunca había tenido una hermana. Habría sido más sencillo rumiar eso que pensar que ella había estado con vida y, después -en parte por su culpa- ya no. No estar con vida no era como estar muerto, tal como a él le parecía: era mucho peor. Había años donde no decidía su estado: la veía tan real como ilusoria y, a veces, ninguna de los dos. Pero al final lo que lo mantuvo pensando en ella -pese a la fila de doctores que lo visitó de chico, pese a la distancia que esto impuso entre su madre y él, pese a los años de tratamientos forzados y numerosos medicamentos que le hicieron sentir que tenía la cabeza repleta de arena húmeda, pese a los años de fingir que estaba curado- fue esto: él era el único que creía que su hermana era real. Si dejaba de creer, ¿qué esperanza quedaría para ella?
De forma que se sorprendió, incluso tras el fallecimiento de su madre y cuando él ya era un viejo solitario, cavilando sobre su hermana, sobre qué pudo haber sido de ella. ¿Qué pasaría si un día reapareciera, así sin más, tan joven como siempre, lista para seguir con sus juegos? Acaso ella estaría repentinamente ahí, sus pequeños dedos en busca de no desprender esa teja, mirándolo con expectativa, esperando que él le dijera qué era lo que ella estaría sintiendo en sus yemas, que inventara palabras para lo que estaba prensado entre la casa y su piel, acechante.
“¿Qué es eso?”, él le preguntaría con su voz ronca, apoyado sobre su bastón.
“Siento algo”, ella le respondería. “¿Qué estoy sintiendo?”.
Y él se pondría a describirlo: “¿Se siente rojo? ¿Tiene la sangre caliente o fría? ¿Es redondo? ¿Se siente tan suave como el vidrio?” Durante ese rato, él sabía y estaría pensando no en lo que diría, sino en el viento a su espalda. Si él se diera media vuelta, ¿sería capaz de hallarle al viento ese ojo, extraño y funesto, fijo en él?
No era suficiente, pero no tenía mayores esperanzas.
Era posible que ni siquiera obtuviera eso.
Era posible que no hubiera hermana ni viento.
Era posible que se quedara estancado en la vida que ahora vivía, tal como era, hasta el día en que muriera o estuviera, simplemente, sin vida.

Emilio Contreras (Ciudad de México, 2000). Licenciado en Estudios Literarios por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Segundo lugar en el Concurso de Cuento Ignacio Padilla 2022. Tercer lugar en el Premio Nacional al Estudiante Universitario 2023, en la categoría Luis Arturo Ramos de Relato. Finalista en el III Premio Internacional de Cuentos Juan Ruiz de Torres.