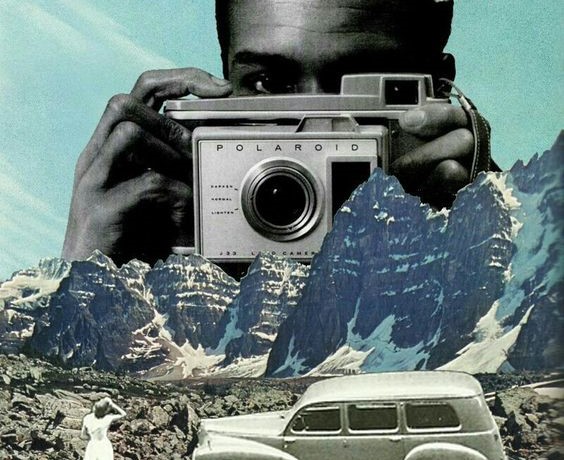TRADUCCIÓN DE GLORIA RAMOS
PREÁMBULO
Este relato de H. H. Munro, mejor conocido en el mundo literario como Saki, es uno de los más emblemáticos de su estilo. Las historias de este autor se caracterizan tanto por su agudo ingenio como por la crueldad casi juguetona de sus personajes. Como la mayoría de sus protagonistas, los niños y adolescentes de las historias de Saki abandonan la inocencia en favor de la malicia e incluso la venganza, aunque no siempre de manera arbitraria. En sus relatos, los niños son los jueces y verdugos encargados de castigar a los adultos egoístas y autoritarios que buscan someterlos o ignorarlos.
EL CUARTO DE LOS TRASTOS VIEJOS
Como premio especial, llevarían a los niños a la costa de Jagborough. Nicholas no sería parte del grupo; había caído en deshonra. Justo esa mañana se había negado a comer su saludable desayuno de pan con leche con el aparentemente frívolo fundamento de que había una rana en la leche. Gente mayor, más sabia y mejor le había dicho que no era posible que hubiese una rana en su pan con leche y que no debía decir tonterías, sin embargo, él siguió diciendo lo que parecía la peor de las tonterías y describió con lujo de detalle los colores y marcas de la supuesta rana. La parte dramática del incidente fue que realmente había una rana en el tazón de pan con leche de Nicholas; él mismo la había puesto ahí, así que sentía el derecho de saber algo del asunto. El pecado de tomar una rana del jardín y ponerla en el tazón de su saludable pan con leche se magnificó de gran manera, pero, para Nicholas, el hecho más claro de todo el asunto era que la gente mayor, más sabia y mejor se había equivocado profundamente en una cuestión en la que había expresado suma certeza.
—Dijeron que era imposible que hubiese una rana en mi pan con leche. Sí había una rana en mi pan con leche —repetía con la insistencia de un hábil estratega que no tiene la menor intención de renunciar a su ventaja territorial.
Así que su primo y su prima y su insulso hermanito irían a los arenales de Jagborough aquella tarde y él tendría que quedarse en casa. La tía de sus primos —quien con un giro francamente injustificado de su imaginación insistía en designarse como su tía también— había inventado al vuelo la expedición a Jagborough para subrayar a Nicholas las delicias que con justa razón había perdido a causa de su vergonzosa conducta durante el desayuno. Era su costumbre, cuando alguno de los niños caía de su gracia, improvisar algún evento festivo del cual el infractor quedaría rigurosamente excluido. Si todos los niños habían pecado colectivamente, se les informaba de súbito de un circo en un pueblo vecino; un circo de méritos sin igual e incontables elefantes al que, de no haber sido por su conducta perversa, habrían asistido ese mismo día.
Se esperaba una cantidad significativa de lágrimas por parte de Nicholas al momento de la salida de la expedición. Sin embargo, el hecho es que todo el llanto fue derramado por su prima, quien se raspó la rodilla con el escalón del carruaje de manera bastante dolorosa al abordar.
—Cómo chillaba —dijo Nicholas con alegría cuando el grupo se alejó sin un ápice del alborozo y buen ánimo que debían haber tenido.
—Se le pasará pronto —dijo la supuesta tía—. Será una tarde gloriosa para correr en esos hermosos arenales. ¡Se van a divertir mucho!
—Bobby no se va a divertir tanto, ni va a correr mucho —dijo Nicholas con una risita macabra—. Sus botas le lastiman, le quedan chicas.
—¿Por qué no me dijo que le lastimaban? —preguntó la tía con cierta aspereza.
—Le dijo dos veces, pero no le prestó atención. A menudo no presta atención cuando le decimos cosas importantes.
—Tienes prohibido ir al jardín de grosellas —dijo la tía para cambiar el tema.
—¿Por qué? —exigió Nicholas.
—Porque has caído en deshonra —dijo la tía con altivez.
Nicholas no aceptó la perfección de tal lógica; se sentía perfectamente capaz de estar en deshonra y en el jardín de grosellas al mismo tiempo. Su rostro adoptó una expresión de considerable obstinación. Le resultaba claro a su tía que estaba determinado a entrar al jardín de grosellas; únicamente, pensó para sí misma, porque le he dicho que no puede hacerlo.
Para esto, el jardín de grosellas tenía dos puertas de acceso y una vez que alguien pequeño como Nicholas se hubiese colado al interior, esa persona podía desaparecer casi del todo entre la cubierta de los brotes de alcachofa, las ramas de frambuesa y los arbustos frutales. La tía tenía muchas otras cosas que hacer esa tarde, pero se pasó una o dos horas haciendo operaciones triviales de jardinería entre las flores y los arbustos, desde donde podía mantener un ojo avizor sobre las dos puertas que llevaban al paraíso prohibido. Era una mujer de pocas ideas con inmensos poderes de concentración.
Nicholas hizo un par de salidas al jardín del frente, escabulléndose con obvio sigilo hacia alguna de las puertas sin escapar por un momento del escrutinio de la tía. En realidad, no tenía ninguna intención de entrar al jardín de grosellas, pero le resultaba extremadamente conveniente que su tía creyera que sí; era una creencia que la mantendría en su auto-asignado papel de centinela la mayor parte de la tarde. Tras haber probado y fortificado con creces las sospechas de la tía, Nicholas regresó a la casa desapercibido y a toda prisa comenzó a ejecutar un plan de acción que había germinado en su cerebro hacía un largo tiempo.
Parándose en una silla en la biblioteca uno podía alcanzar el estante en el que reposaba una gran llave de aspecto importante. La llave era tan importante como su aspecto; era el instrumento que resguardaba de intrusos no autorizados los misterios del cuarto de los trastos viejos y la cual le abría el camino sólo a las tías y otros tipos de personas privilegiadas. Nicholas no tenía mucha experiencia en el arte de meter llaves en cerraduras y abrir cerrojos, pero ya llevaba algunos días de práctica con la llave del salón de lecciones; no creía en dejarle todo a la suerte o a la casualidad. La llave giró con rigidez, pero giró. La puerta se abrió y Nicholas se encontró en una tierra ignota. En comparación, el jardín de grosellas era un deleite rancio, un mero placer material.
Muy, muy a menudo Nicholas se había imaginado cómo sería el cuarto de los trastos viejos, esa región tan celosamente vedada a los ojos juveniles y de la cual nunca se contestaban preguntas. El cuarto cumplió todas sus expectativas. En primer lugar, era grande y de luz tenue, tenía una ventana alta que abría hacia el jardín prohibido y era su única fuente de luz. En segundo lugar, era un almacén de tesoros inimaginados. La tía por aseveración era una de esas personas que creen que las cosas se arruinan con el uso y las consignan al polvo y la humedad para preservarlas. Las partes de la casa que Nicholas conocía mejor eran más bien austeras y sombrías, pero aquí había cosas maravillosas para encantar la vista.
En primer lugar, había una pieza de tapiz enmarcada que evidentemente debía ser una pantalla de chimenea. Para Nicholas era un relato vivo, dinámico; se sentó sobre un rollo de cortinajes indios que, bajo una capa de polvo, vibraban con colores maravillosos y examinó todos los detalles del tapiz. Un hombre vestido con un traje de caza de algún tiempo remoto acababa de perforar a un ciervo con una flecha. No podía haber sido un tiro difícil ya que el ciervo se encontraba sólo a unos pasos de él; en la espesa vegetación sugerida por la imagen no habría sido difícil acechar al ciervo que se alimentaba, y los dos perros moteados que se abalanzaban hacia adelante para unirse a la persecución evidentemente habían sido entrenados para mantenerse cerca hasta que se hubiese disparado la flecha. Esa parte de la imagen era simple, aunque interesante, pero, ¿el cazador había visto —como Nicholas podía ver— a los cuatro lobos galopantes que avanzaban hacia él a través del bosque? El hombre sólo tenía dos flechas restantes en su carcaj y podía no acertar con una o ambas; todo lo que uno podía saber de su habilidad con el arco era que podía atinar a un ciervo a una distancia ridículamente corta. Nicholas permaneció contemplando las posibilidades de la escena durante largos minutos dorados; se inclinaba a pensar que había más de cuatro lobos y que el hombre y sus perros estaban en un aprieto.
Pero había otros objetos de interés y deleite que clamaban su atención inmediata. Había unos pintorescos candelabros enroscados en forma de serpientes, una tetera en forma de ganso chino de cuyo pico abierto debía servirse el té. ¡Qué aburrida y sin forma lucía en comparación la tetera en el cuarto de los niños! También había una caja grabada, de madera de sándalo, repleta de aromáticas bolas de algodón; entre las capas de algodón descansaban figurillas de latón: toros jorobados, pavorreales y duendes, deleites para la vista y el tacto. Con una apariencia menos prometedora, había un gran libro cuadrado de tapas negras, lisas; Nicholas le echó un ojo y ¡oh! Estaba lleno de coloridas ilustraciones de aves, ¡y qué aves! En el jardín y en los senderos por los que Nicholas solía pasear siempre encontraba algunos pájaros, de los cuales los más grandes solían ser alguna urraca o paloma de los bosques; aquí había garzas y avutardas, milanos, tucanes, garzas tigresas, pavos de matorrales, ibis, faisanes dorados, toda una galería de criaturas insólitas.
Al momento que admiraba los colores de un pato mandarín y le asignaba una historia de vida, la voz de su tía llamó su nombre en un estridente grito procedente del jardín de grosellas al otro lado del muro. Su larga ausencia se había vuelto sospechosa y ella había saltado a la conclusión de que él había trepado el muro detrás de la pantalla protectora de los arbustos de lilas. Ahora se encontraba en una enérgica e infructuosa búsqueda entre las alcachofas y las ramas de frambuesas.
—¡Nicholas! ¡Nicholas! —gritaba—. Sal de ahí en este momento. No tiene caso esconderse. Puedo verte todo el tiempo.
Probablemente era la primera vez en veinte años que alguien sonreía dentro del cuarto de los trastos viejos.
Mientras tanto, las furiosas repeticiones del nombre de Nicholas se transformaron en un alarido y después en un grito que pedía que alguien viniera de prisa. Nicholas cerró el libro, lo devolvió con cuidado a su rincón y sacudió sobre él un poco de polvo de unos periódicos vecinos. Entonces se escabulló del cuarto, echó el cerrojo y puso la llave exactamente donde la había encontrado. Su tía seguía llamando su nombre cuando él salió al jardín frontal a paso lento.
—¿Quién llama? —preguntó.
—Yo —llegó la respuesta del otro lado del muro—. ¿No me escuchaste? Te estaba buscando en el jardín de grosellas y caí en el tanque de agua de lluvia. Por suerte no tiene agua, pero los costados están resbalosos y no puedo salir. Trae la escalerita que está debajo del cerezo…
—Me ordenaron no ir al jardín de grosellas —dijo Nicholas de inmediato.
—Te dije que no lo hicieras, pero ahora te digo que lo hagas —vino la voz desde el tanque de agua de lluvia, con un tono más bien impaciente.
—Tu voz no suena como la de mi tía —objetó Nicholas—. Puedes ser El Malvado tentándome a desobedecer. Mi tía siempre me dice que El Malvado me tienta y que yo siempre caigo en la tentación. Esta vez no voy a caer.
—No digas tonterías —dijo la prisionera del tanque—. Ve a traer la escalera.
—¿Habrá mermelada de fresa a la hora del té? —preguntó Nicholas inocentemente.
—Claro, habrá mermelada —dijo la tía, resolviendo para sus adentros que a Nicholas no le tocaría nada de mermelada.
—Ahora sé que eres El Malvado y no mi tía —gritó Nicholas con regocijo—. Cuando le pedí mermelada de fresa a mi tía ayer dijo que ya no había. Yo sé que hay cuatro frascos en la alacena porque los busqué, y por supuesto que tú sabes que sí hay, pero ella no sabe porque dijo que ya no había. ¡Oh, Demonio! ¡Te has delatado!
Tenía un inusual sentido del lujo el poder hablarle a una tía como si uno le estuviese hablando al Malvado, pero Nicholas sabía con discernimiento infantil que uno no debía satisfacer de más dichos lujos. Se alejó ruidosamente y fue una de las criadas de la cocina que salió a buscar perejil la que eventualmente rescató a la tía del tanque de agua de lluvia.
Esa tarde la hora del té transcurrió en un temible silencio. La marea había estado en su punto más alto cuando los niños llegaron a la ensenada de Jagborough, así que no había arenales en donde jugar, lo cual fue una circunstancia que la tía no había tomado en cuenta en su prisa por organizar la expedición punitiva. Lo apretado de las botas de Bobby había tenido un efecto desastroso en su humor durante toda la tarde y, en general, no podía decirse que los niños se hubieran divertido. La tía mantuvo la mudez helada de aquellos que han sufrido un encierro indigno e inmerecido en un tanque de agua de lluvia durante treinta y cinco minutos. En cuanto a Nicholas, él también guardó silencio, sumido en la abstracción de alguien que tiene mucho que pensar. Era posible, consideró, que el cazador pudiese escapar con sus sabuesos mientras los lobos se daban un banquete con el ciervo caído.

Gloria Ramos (Ciudad de México, 1985). Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la FES Acatlán, se especializó en traducción literaria en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Ha colaborado en publicaciones como Monolito, Página Salmón y Círculo de Poesía. Forma parte del colectivo de traducción literaria Falsos Amigos con el cual publicó en 2022 la antología de ciencia ficción El futuro es mujer, de la editorial Almadía.