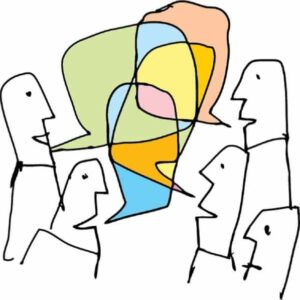La noche del 31 de diciembre de 1899 engendró el pánico en un pequeño pueblo mexicano. El breve lapso entre el fin del siglo y el inicio de otro representaba un espacio misterioso e inaccesible, sujeto a la voluntad de Dios, quien en su condición de creador del destino tenía la facultad de materializar el fin del mundo. Horas antes del anochecer muchos árboles del poblado habían sido talados por un pequeño grupo de hombres, quienes diligentemente consiguieron toda la leña posible. Alguien había difundido el rumor de que aquella noche jamás terminaría y que las penumbras cubrirían toda la superficie terrestre; la solución, a criterio de muchos, era encender hogueras afuera de las casas y permanecer dentro, rezando por el retorno del día.
En un extremo del pueblo, a pesar de las enérgicas advertencias de las voces locales, una casa se mantenía sin ninguna hoguera afuera. Dentro de ella un hombre caminaba inquieto a través de un pasillo, murmurando plegarias mientras se asomaba a una habitación en cada vuelta. Su nombre era Juan y ese mismo día Eugenia, su esposa, había dado a luz a su hijo después de un complicado parto que la mantenía debilitada en cama. El bebé lloraba en los brazos de su abuela Josefina, quien sentada en la cocina lo mecía suavemente. Las circunstancias de ese nacimiento eran, a criterio de toda la familia, desafortunadas; el apocalipsis sorprendería al niño sin el sacramento del bautizo, lo que directamente lo llevaría al limbo.
Aquella situación, tensa en sí misma, fue interrumpida inesperadamente por tres toquidos en la puerta de la calle. Juan y Josefina se miraron con temor. Ningún vecino debía estar fuera, por lo que aquello no tenía explicación. Los golpes volvieron a repetirse, y Juan, con firmeza, preguntó quién llamaba a la puerta.
—Vengo a pedir techo, señor, únicamente por esta noche. Vengo de paso por el pueblo, pero está muy solo y hay fuego en cada calle. Sea caritativo, se lo pido con el corazón —respondió una voz de mujer.
Juan inmediatamente giró la cabeza hacia su madre, buscando una respuesta en su mirada. Josefina, sin decir nada, asintió ligeramente, esbozando una expresión de insatisfacción. Al abrir la puerta una mujer cubierta con un rebozo negro hizo una reverencia y entró a la sala. Su mirada, cargada de una profunda serenidad, apenas rozó a la de sus anfitriones e inmediatamente se dirigió al suelo, de donde no se despegó más.
—¿Viene de muy lejos, señora? —preguntó Josefina.
—Sí, señora. Llevo tanto tiempo caminando que ya ni pienso en eso.
—¿Y adónde va?
—Voy a buscar a mi hijo a un lugar muy cerca de aquí. Él vive cruzando los cerros que están enfrente, en una casa muy grande.
—¿Y qué no sabe que la noche de hoy podría no acabar nunca? Probablemente Dios así lo decida. Eso están diciendo todos en el pueblo, por eso prendieron lumbre afuera de las casas —comentó Juan desde el pasillo.
—Ya veremos qué decide Él.
—No queda más. Discúlpeme, señora, pero mi esposa acaba de dar a luz a mi hijo y está muy débil en su cama. Usted tendrá que dormir aquí en el sillón. Créame que en otra situación con gusto le dejaba mi cuarto. Permítame traer unas mantas para que se cubra.
—No es necesario, señor. Se lo agradezco mucho.
Juan y su madre se miraron nuevamente, ahora con extrañeza. Su invitada era inusual en todos los sentidos, sin embargo, las circunstancias en las que tanto ellos como el pueblo estaban inmersos no les permitieron pensar en ello. Juan estaba agobiado y no quería saber más. Encomendó a Josefina el cuidado de su bebé y deseó las buenas noches a su invitada. Entró a su cuarto y sin cerrar la puerta, que daba justo a la sala donde la mujer del rebozo yacía, se acostó junto a su esposa. A pesar de la notable solidaridad que Juan profesaba, siempre guardaba una pequeña desconfianza hacia la gente. Desde su cama abría los ojos cada cierto tiempo, para corroborar que la mujer siguiera en el sillón; para su sorpresa, ella permanecía inamovible e iluminada tenuemente por la luz de la luna. Aquello debía inquietarlo, pero no fue así. El peso del sueño se apoderó de él paulatinamente, hasta que no supo más de sí.
Cuando Juan volvió a abrir los ojos para inspeccionar a la mujer, su cuarto y la sala estaban completamente iluminados. El alba se asomaba desde el horizonte, Dios había permitido que los días no se fueran. Una sensación de alivio aligeró sus hombros e inmediatamente agradeció al creador por su benevolencia. La mujer seguía sentada en el sillón, y Juan, inmediatamente, se levantó a saludarla. Ella devolvió el gesto, se acercó a la puerta de la calle y lo miró por un momento pronunciando lo siguiente:
—Señor, muchas gracias por todo. Ahora debo reunirme con mi hijo. Por favor, cuide bien al suyo.
Al abrir la puerta, Juan sintió un olor denso, provocado por el humo de las hogueras que ardieron durante toda la noche. La calle estaba vacía. La mujer se dirigió hacia los cerros que estaban justo enfrente de la casa, subió por una vereda de tierra y su figura se perdió en el horizonte. Con sorpresa, Juan recordó que siguiendo ese camino se llegaba al Santuario de Cristo.

Jesús Abraham Quezada Márquez (Guadalajara, 1999). Estudió la Licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara. La historia de la prensa en México, el estudio de las religiones y la Edad Media son algunos de sus principales intereses.