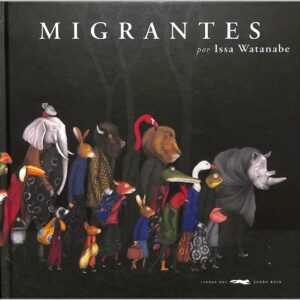Ningún nuevo horror puede ser más terrible que la tortura diaria de lo cotidiano.
H.P. Lovecraft.
Han pasado los años, es cierto, pero en mi cabeza lo tengo más presente que nunca: el lago estaba ubicado en el extremo oeste de la colonia, junto a los primeros talleres abandonados en los que alguna vez trabajaron el material extraído de la mina.
La colonia se llamaba La Paz, y estaba ubicada en el norte de Chihuahua. Ahí había ido a parar mi tía, hermana de mi madre, junto con su marido. Nosotros, acostumbrados al clima fresco de la Ciudad de México, los visitábamos a veces en ocasiones especiales: algún cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Nos quedábamos con ellos por unos días y, al regresar a casa, olvidábamos por completo aquel lugar solitario.
No había mucho movimiento por entonces: las casas, alejadas unas de otras, conservaban aún el estilo norteamericano que los propietarios gringos habían emulado para traerse a vivir a sus familias cuando aún podía extraerse algo de la tierra; estaban ruinosas, y varias exhibían la desolación en la que habían quedado cuando la época dorada de la mina terminó y hubo que explorar nuevas vetas en otros lugares.
Las vidas se consumían en silencio en aquel sitio apartado. Sabíamos de la existencia de los vecinos porque a veces veíamos su ropa colgada o las luces de sus hogares encendidas, tan lejanas las unas de las otras que, al mirar afuera por la noche, veíamos una cortina de oscuridad. Pero ni mi hermano ni yo recordamos haber visto un alma por ahí, nunca.
La razón de haberse mudado a aquel extraño aplazamiento era que mi tía y su marido habían conseguido empleo en los últimos vestigios funcionales de los talleres: ella en el área administrativa y él en la operativa, en el extremo opuesto de la colonia. Eran muy pobres y la empresa les ofrecía la opción de ocupar las casas deshabitadas, que recibían a menudo poco mantenimiento. Mi tío entraba a trabajar por la madrugada y salía poco después del mediodía, y su mujer, que había parido recién y estaba aún en cuarentena, dormía junto con mi madre porque, según ella, tenía miedo de quedarse a solas con el pequeño toda la noche. Yo y mi hermano nos la pasábamos pegados a papá, y por las noches dormíamos los tres en un viejo catre en la habitación junto al porche.
Recuerdo que aquel invierno en particular no nos permitieron jugar como de costumbre en la colonia sin vigilancia, así que nuestros días consistían en tomar largas siestas, mirar por la ventana, correr por la casa, comer algo o recoger leños para echarlos en la chimenea y ver cómo eran consumidos, muy despacio, por el fuego.
El lugar no era nuevo para nosotros: ya habíamos estado allí antes, muchas veces, siendo más pequeños. En aquella ocasión tendría yo ocho años y mi hermano menor quizá cinco o seis, y la recuerdo especialmente por el asombro que nos inspiró descubrir el lago, haberlo visto por primera vez una mañana en que dábamos la vuelta con papá para recoger leña. Sus aguas eran oscuras y profundas, y los colores se reflejaban tornasolados sobre las orillas. Estaba cercado por una amplia y altísima valla de metal oxidado y por sus bordes crecían, iracundas y alborotadas, plantas de todo tipo que extendían sus tallos hacia afuera, como tentáculos. Siempre había estado allí, nos dijo mi padre, pero éramos demasiado pequeños entonces como para recordarlo.
Ilusionados por nuestro descubrimiento, a nuestro regreso pedimos permiso para meternos en él. Mamá y papá se negaron rotundamente. Cuando les preguntamos la razón, no supieron decírnosla. “Está sucio”, fue su única explicación.
Aquel invierno descubrimos también la existencia de los patos. Por la noche, los oíamos pasar afuera de nuestra ventana. Hacían un ruido apagado, seco e insistente, como si quisieran expresar algo importante. Arrastraban sus patitas por el suelo lleno de hierba seca e iban en bandada, a juzgar por el ruido que hacían juntos. Se me hacía raro, pues nunca, durante las contadas ocasiones en que habíamos ido junto a papá a pasear al parque ruinoso de la colonia, los había visto nadar sobre el lago negro, como se esperaría. Pero estaban ahí y era un hecho: el sonido regresaba cada noche, cuando ya todos dormían. Mi hermano también los escuchaba, decía que no lo dejaban descansar. Por fin, hartos del encierro en que nos tenían sometidos, la segunda semana lo saqué a colación:
—Anoche escuché a los patos —dije mientras almorzábamos—. ¿Podemos ir a verlos cuando acabemos de comer?
—¿Cuáles patos? —preguntó mi padre, rascándose la cabeza.
Le dijimos que él no los escuchaba porque tenía el sueño pesado, pero entonces interpeló a mamá:
—¿Tú oíste algo, mujer?
Mi mamá negó con la cabeza.
—Yo también los escuché; estaban en la ventana —dijo mi hermano.
—A lo mejor fue otra cosa —comentó la tía—. Patos, por aquí, no he visto nunca.
—¿Ves lo que le haces decir a tu hermanito? —me preguntó mi madre, incómoda ante la conversación—. Deja de inventarte cosas.
Pero el sonido persistía. Varias veces intenté adivinar qué era entonces lo que se camuflaba con esos pasos; con esos ruidos pesados que se acercaban desde afuera a nuestra habitación cada madrugada. Mi mente infantil no lograba apartar la certeza de que eran ellos: los imaginaba saliendo del lago en grupo, y caminar ladeando las patitas hacia nuestra ventana.
Cierta noche, después de escucharlos pasear durante largo rato, por fin me armé de valor. Con cuidado, me levanté del colchón que compartíamos con mi padre sin despertarlo y me acerqué a la ventana. La pálida luz de la luna iluminaba apenas la cortina.
—¿Qué haces? —me preguntó el chaparro, a quien el sonido había despertado también.
—Quiero ver a los patos. Tú también los oyes, ¿no?
—Oigo algo, pero no sé… mi mamá dijo…
—Sé lo que dijo mamá, pero ahí están, estoy seguro.
Abrí la ventana. El aire invernal se coló a la habitación, empujando hacia nosotros la brisa nauseabunda de las aguas. Las cortinas blancas ondearon suavemente como seres etéreos alrededor de mí, aunque estaban enormes y pesaban. Era difícil distinguir bien lo que pasaba afuera. El sonido se detuvo de pronto y luego retomó su marcha, más rápido. Sin duda, algo avanzaba acercándose hacia nosotros en medio de la oscuridad.
—Son ellos —le dije, emocionado, a mi hermano—. Por fin los vamos a ver. No estamos locos.
Tuve la tentación de sacar la mano para tocarlos, así que la levanté despacio. Estaba por descorrer las cortinas cuando noté algo inusual. Una silueta oscura se perfiló del otro lado, pero no se parecía a la de un pato; no era, ni de cerca, la de un pato…
Me quedé paralizado, con la mano a escasos centímetros de aquella silueta oscura que parecía mirarme ansiosa por detrás de las cortinas cerradas. Un repentino temblor en el pecho me hizo detenerme. Me dieron escalofríos. La silueta pareció acercarse más y más…
Mi hermanito menor, que lo había visto todo desde la cama, se puso a llorar y sus alaridos despertaron a mi padre, quien me preguntó qué andaba haciendo. Me tomó entre sus brazos y cerró la ventana. No pude ver más.
Tiempo después, el marido de mi tía falleció en un accidente y ella regresó a la ciudad por un rato, hasta que volvió a casarse y se mudó a otro estado.
Crecimos.
Las visitas de Navidad y Año Nuevo quedaron relegadas a la casa de los abuelos, cerca de donde vivimos ahora. Una de esas veces platicamos con ellos acerca de aquella vida distante, tan diferente de la de ahora. A través del recuerdo, volvimos a aquella casa. Y mamá, por alguna razón, lo mencionó:
—Una vez, estos dos se imaginaron que había patos en el lago —dijo.
Fue como tirar de un hilo. Poco a poco, las conversaciones giraron en torno de aquella época remota y casi olvidada. Le recordamos a nuestros padres que nunca habían querido decirnos por qué no nos habían dejado jugar cerca de él ese invierno. Ellos se miraron, indecisos. Al fin, decidieron que ya estábamos grandes para saberlo:
—Porque dos personas fallecieron allí ese verano—nos dijo papá—. Fue horrible. Algo los despedazó. No queríamos ni pensar en eso. ¿Por qué crees que había tan pocas familias viviendo en la colonia entonces? Varias se fueron. La empresa se cuidó de que no saliera en las noticias, sólo lo sabían los locales, pero, con eso, se aislaron todavía más…
—¿Entonces por qué fuimos? —quise saber.
—Para tranquilizar a mi hermana —confesó mamá—. ¿Te acuerdas de que nos llamó porque decía que tenía miedo? Lo de los asesinatos había sido muy reciente y tu primo estaba recién nacido, por eso nos fuimos un par de semanas con ellos. El plan original era que nomás fuéramos tu papá y yo; él para cuidarnos y yo para ayudarle con el bebé, pero ustedes estaban de vacaciones y tus abuelos no podían cuidarlos, entonces tuvimos que llevárnoslos. Queríamos convencernos a nosotros mismos, y a ellos también, de que todo estaría bien. Y, la verdad sea dicha, funcionó.
—Y si tenían tanto miedo —preguntó mi hermano—, ¿por qué no nada más se fueron y ya? Como las otras familias.
—Porque no podían hacerlo: eran entonces bastante pobres. La empresa contaminaba a menudo y por eso abrieron la vacante de tu tía —explicó mamá—. Ella organizaba eventos, conseguía materiales para la comunidad. Se encargaba de mantener a los pobladores contentos. A lo mejor no se acuerdan, pero había siempre un socavón en la tierra desde el que salía el polvo de la mina; por eso las casas siempre estaban llenas de tierra, y muchos de los desechos de las fábricas se vaciaban en el lago.
—También se usaba para otra cosa —añadió el abuelo, con recelo—. Según sé, al principio de su historia muchos de los trabajadores de la mina, por lo regular los más problemáticos, desaparecieron misteriosamente cerca de ese lago. Un par de veces hallaron sus cuerpos flotando de espaldas en la superficie. Muy desagradable. En ese lugar había un odio y un dolor que no se pueden explicar con palabras. Por eso lo tenían cerrado.
—Nos gustaba ese lago —le confesé—. De noche, escuchábamos a los patos…
—No había patos ahí —me interrumpió el abuelo—, ni siquiera peces; nada podía vivir en él, a excepción de las plantas de la orilla. Era un lago de aguas negras. Una vez, mucho antes de que ustedes fueran, fui de visita para ayudar a tu tía a mudarse y vi algo moviéndose cerca del agua. No estoy seguro de qué era, pero hacía un ruido como de que se ahogaba y era enorme, de eso sí me acuerdo. No volví más a ese lugar ni tampoco tu abuela. Dejamos de visitar a tus tíos por un tiempo.
Mi hermano y yo nos miramos por un instante. Luego, como suele suceder en las tornamesas, la conversación cambió de rumbo y nadie volvió a tocar el tema.
Y sin embargo…
He evitado pensar en el asunto desde entonces, pero se ha convertido en una obsesión para mí. Dado que soy curioso, a veces no puedo evitar imaginarme qué pasaría si aplicara para alguna de las vacantes que se abrieron ahora, que otra empresa minera descubrió nuevas vetas cerca de esa mina. Cómo sería instalarme de nuevo en aquella casa; dormir en la habitación junto al porche. Esperar a oír los patos y descubrir, finalmente, qué era eso que nos acechó aquel invierno, hace más de veinte años…

Humberto Mendoza Fuentes (Palmillas, Guerrero, 1994). Apasionado del horror, estudió la Licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde entonces, ha publicado sus cuentos en diversas revistas, nacionales e internacionales. Fue ganador del concurso “La Muñeca Embrujada” (2014), convocado por Librería El Péndulo y Editorial Almadía, y del concurso de cuento de horror “¿Quién anda ahí?” (2023), convocado por Verso Inefable (pesadillas bajo la tinta).